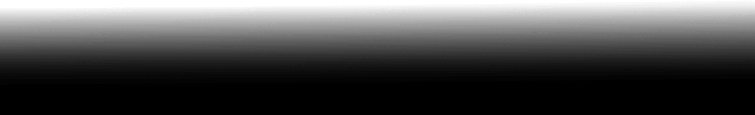La problemática del Estado ha sido siempre, por distintas razones, de particular relevancia en el debate político e ideológico de América Latina. Hay algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta para la explicación de este fenómeno. En primer lugar, la matriz político-cultural latinoamericana es fuertemente estatal. Las sociedades constituidas como producto de la conquista y colonización ibérica siempre le atribuyeron al Estado un papel fundamental en la vida social. En contraposición a lo que expresa el título del exitoso libro de los años 80, Bringing the State Back, América Latina nunca tuvo la necesidad de traer de vuelta al Estado porque éste siempre estuvo presente, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras latitudes. Sociedades como las latinoamericanas, que experimentaron la ocupación colonial más prolongada de la historia moderna, cuyas poblaciones nativas fueron dominadas y exterminadas y cuyas riquezas fueron repartidas entre los invasores, no podrían haber incursionado en una aventura semejante sin el apoyo permanente de un aparato armado, es decir, sin el Estado en su “grado cero” y primordial, concebido como el monopolio de la fuerza.
A dicha constatación inicial se le deben agregar, por lo menos, otros dos factores. En primer lugar, el hecho de que el patrón de desarrollo, desde el momento de la independencia y principalmente desde que se consolidó un cierto orden político interior, se basaba de manera exagerada en las capacidades estatales de controlar territorios y someter a poblaciones cada vez más rebeldes después de tres siglos de dominación colonial. Esta fuerte presencia estatal se reforzó a mediados del siglo XIX, cuando las grandes transformaciones en curso en el Reino Unido –que en aquel entonces era el corazón del sistema capitalista internacional– abrieron la oportunidad de probar una estrategia de desarrollo dirigida a la satisfacción de la demanda internacional. No obstante, su aprovechamiento exigiría apoderarse de tierras y minas, alejar a las poblaciones nativas, realizar vastas inversiones en infraestructura y asegurar lo que eufemísticamente se denominaba “paz interior”. Dicha expresión se refería a la estabilización de un orden social clasista, signado por profundas desigualdades, que sería el que posibilitaría la operación de un modelo en el que se sintetizaran los intereses del capital imperialista y los de las distintas facciones de las clases dominantes locales. En segundo lugar, la misma debilidad de la burguesía en esta parte del mundo engrandeció la importancia del Estado en el proceso de acumulación capitalista y le transfirió gran parte de las tareas que, en los países metropolitanos, habían permanecido en manos de aquella clase. Es por ello que muchos autores señalaron el carácter estatista o estadocéntrico del desarrollo capitalista en América Latina, tanto en su fase oligárquicodependiente (que en los países más avanzados de la región se extendió de 1880 a 1930) como en la etapa de la industrialización sustitutiva y en la neoliberal subsiguiente, desde los años 80 del siglo XX.
Todo ello, ligado al peso de la Iglesia Católica y a la gravitación que tuvo el pensamiento social europeo (principalmente el francés y el alemán) en la esfera político-cultural, permite entender las razones por las cuales la problemática del Estado siempre ocupó un lugar de privilegio en la vida de los pueblos latinoamericanos. ¿Sería posible afirmar que dicha problemática declinó en los últimos tiempos? La pregunta remite a un debate actual acerca del futuro del Estado como institución central de las sociedades latinoamericanas.
Moda recurrente
El postulado que asegura que la desaparición del Estado es inexorable se ha convertido en un lugar común. No se trata, como lo aseveran ciertos textos del pasado, de un pronóstico basado en la tesis marxista de la “extinción del Estado”, sino de un diagnóstico sobre algo que, según algunos teóricos, ya está ocurriendo a causa de la avasalladora dinámica desencadenada por el proceso de la globalización. De acuerdo con esa interpretación, los Estados nacionales se van desagregando, aceleradamente, en un proceso irreversible de pérdida de autonomía frente a los grandes actores, públicos o privados, que se desempeñan en el escenario internacional. El desenlace de dicho diagnóstico se dirige nada menos que hacia la insignificancia de cualquier esfuerzo por trabar una batalla emancipadora montados sobre el corcel del Estado nacional.
Se trata de una tesis profundamente equivocada. Pero antes de fundamentar las razones de este equívoco es conveniente examinar la forma en que ha aparecido la problemática del Estado en el pensamiento social de América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Una mirada atenta sobre el tema permite identificar varias etapas en su evolución. En efecto, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de los años 60 prevaleció en la región un conjunto de teorías sociales, políticas y económicas fuertemente influidas por el ascenso de los Estados Unidos a la condición de nueva metrópoli imperial. Un rasgo común a todas ellas era la radical negación de la importancia del Estado, desde la teoría del desarrollo por etapas de Walter Rostow hasta las formulaciones del estructural-funcionalismo, principalmente las que surgían de su máximo exponente, Talcott Parsons, con su teoría de la modernización del Estado.
En rigor, tales teorizaciones no reflejaban la historia real del desarrollo capitalista de los Estados Unidos o de Europa, donde la presencia de la institución estatal había sido muy importante, como continúa siéndolo en la actualidad. Antes bien, expresaban las peculiaridades de la forma en que la clase dominante, en especial la norteamericana, relataba la historia del país. En la década del 60, el influjo ideológico de aquellas corrientes se desvaneció considerablemente. El trabajoso andamio construido por las ciencias sociales norteamericanas desde el final de la Segunda Guerra Mundial se desmoronó a causa de la lucha de clases en Europa (que acabó en los grandes movimientos de 1968) así como también por obra de los impetuosos movimientos a favor de los derechos civiles en los Estados Unidos y por la reafirmación de los movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo, a los cuales se les agregaría, poco tiempo después, el impacto demoledor de la Guerra de Vietnam.
En América Latina, esa crisis teórica se acentuó por la presencia de la Revolución Cubana y por el progresivo deterioro de la situación económica, social y política de los países de mayor desarrollo capitalista, una vez agotado el ciclo de la industrialización sustitutiva, lo que promovió el auge de las diversas corrientes de la teoría de la dependencia. En sus diferentes variantes, que van desde la obra de Ruy Mauro Marini y Theotônio dos Santos hasta Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, pasando por Aníbal Quijano, Agustín Cueva y tantos otros, la teorización de la dependencia tenía, como uno de sus rasgos unificadores, la relevancia atribuida a la problemática estatal.
A mediados de los años 70, un nuevo cambio del paradigma dominante se vio precipitado por la crisis política generalizada en la región, emblematizada por la violenta liquidación de la vía chilena hacia el socialismo liderado por Salvador Allende y la Unidad Popular, por el experimento radical democrático de Juan José Torres y la Asamblea Popular en Bolivia, y por el sangriento desenlace del retorno del peronismo a la Argentina. En este caso se trató mucho menos de una derrota en el plano de las ideas que de las consecuencias del período más ferozmente represivo conocido por la América Latina contemporánea, que llevó a muchos de los teóricos de la dependencia y a sus seguidores al exilio, a la cárcel y, en no pocos casos, hasta a la muerte. Ese invierno cultural perduró hasta mediados de la década del 80 cuando, junto con la vuelta de las democracias a la región (democracias de baja intensidad, sin ciudadanos ni autogobierno y que no justificaban el nombre), apareció un nuevo conjunto de ideas. Al igual que las que llegaron al final de la Segunda Guerra Mundial, esas ideas también se caracterizaban por el menosprecio de todo lo que fuera estatal y, paralelamente, por una exaltación de los mercados y de la sociedad civil como los ámbitos en los que se refugiaba la “verdad” de las sociedades latinoamericanas. Con el auge del paradigma de la globalización (dado que tal es el nombre sobre el cual prospera ese conjunto de ideas), el Estado pasó a ser considerado nuevamente una inútil reliquia del pasado que debía ser piadosamente enterrada.
La sociología científica
La posguerra le abrió camino a una acelerada profesionalización de las ciencias sociales. Este fenómeno, que ocurrió a escala mundial, se sintió con particular intensidad en América Latina, donde la vieja tradición de los pensadores sociales (que le hicieron tan brillantes aportes a la comprensión de nuestras sociedades desde mediados del siglo XIX) fue rápidamente abandonada e incluso estigmatizada como anticientífica. De este modo, obras como las de Joaquim Nabuco en Brasil, José Pedro Varela en Uruguay, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi en la Argentina, Francisco Bilbao en Chile y los llamados “científicos” en México cayeron en el olvido.
Un proceso como éste no ocurrió en el mismo momento ni tuvo la misma intensidad en todos los países. La profundidad de dicha profesionalización, que llevó al nacimiento de la sociología científica, principalmente en países como la Argentina, Brasil, Chile y México, fue muy diferente en uno y otro caso. Sin embargo, en todos ellos se vio imbuida del patrón de la sociología norteamericana. Mientras que los pensadores sociales eran intelectuales obstinados con necesidad de interpretar la realidad y, desde allí, modificarla (sin que aquí convenga analizar el patente europeísmo de ese proyecto de cambio o los componentes ilusorios que lo animaban), el fervor de la nueva generación de sociólogos de posguerra estaba puesto en el rigor metodológico, en la precisión de los datos y en la complejidad del análisis estadístico. Las implicancias políticas de su proyecto intelectual, si no eran negadas, por lo menos pasaban a un discreto segundo plano. Ese cambio afectó los contenidos de la reflexión tanto como las formas de comunicar ideas a un público más amplio. Los pensadores sociales producían ensayos y panfletos, escritos en un lenguaje sobrio y, en algunos casos, elegante. Su objetivo y su público eran la clase política y la opinión del pueblo, segmento social que en esa época incluía a sólo una pequeña parte de la sociedad. Su propósito era persuadir a las elites de la época sobre la necesidad de acelerar la europeización de las sociedades latinoamericanas. El ensayo era, según las palabras de Carlos Real de Azúa, uno de los estudiosos del tema, “más comentario que información, más interpretación que datos, más propuesta que verificación, más opinión que afirmación conclusiva”. Lo cierto es que, con estilo, los pensadores sociales le atribuyeron gran relevancia al estudio y a la transformación práctica del Estado y de la política de su tiempo.
Esta tradición intelectual y política fue expulsada de la academia reorganizada en los años de la posguerra. La profesionalización de la sociología vino de la mano de la indiscutible supremacía del paradigma estructural-funcionalista, y muy especialmente de la versión plasmada en la obra del sociólogo norteamericano Talcott Parsons. Sus ideas vinieron acompañadas por el surgimiento de una metodología positivista de perspectiva sumamente estrecha, que reflejaba la adopción, simple y acrítica, del canon y de los procedimientos de las que en esa época eran llamadas “ciencias duras”, una terminología que por buenas razones cayó en completo desuso.
Está claro que la difusión de la sociología norteamericana como modelo para las ciencias sociales estuvo lejos de ser un fenómeno regional. Sus teorías, sus métodos y sus estructuras organizativas prevalecieron en todo el mundo, incluso en Europa, la madre patria de la teoría social. Como no podía dejar de serlo, su influencia en América Latina fue abrumadora. En términos teóricos, la expresión más importante de esa revolución paradigmática, que se extendió como reguero de pólvora, fue la teoría de la modernización, que tuvo su máximo representante en el sociólogo ítalo-argentino Gino Germani.
También le cupo cierta influencia a una expresión mucho más atenuada de las nuevas ideas: se trata de la ejercida por José Medina Echevarría, humanista y sociólogo español fuertemente influido por la obra de Max Weber. Luego de una corta estadía en México, adonde llegó como refugiado republicano a fines de la década del 30, Echevarría hizo su aporte a la fundación del Fondo de Cultura Económica y, finalmente, se dirigió a Santiago de Chile, invitado por Raúl Prebisch para trabajar en la División de Asuntos Sociales de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), donde ejerció un papel fundamental en la creación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). No es coincidencia que en los dos casos nos hallemos frente a sociólogos europeos, ambos víctimas de las persecuciones del fascismo en Italia y en España, que encontraron refugio en América Latina.
La teoría de la modernización
En su versión más dura, la teoría de la modernización estaba ciega frente a la relevancia de la política y, muy especialmente, ante la importancia del Estado. La idea subyacente, que articulaba todo su discurso teórico, era que las naciones en vías de desarrollo se encontraban en tránsito por el mismo camino que anteriormente había sido recorrido por los países industrializados. El desarrollo económico, la modernización social y la democratización política constituían un triángulo inquebrantable, un proceso natural que, aunque fuera capaz de ser perturbado por algunos “obstáculos” concebidos como patologías ajenas y externas al proceso histórico, no por ello dejaría de llegar a destino. Y éste era un tipo de sociedad, la llamada “sociedad moderna”, cuyos rasgos teóricos mostraban, sobre todo en el caso Talcott Parsons, una asombrosa semejanza con algunas de las características más sobresalientes de la sociedad norteamericana. El presupuesto era, entonces, que todas las sociedades desarrolladas habían sido, en alguno u otro momento, subdesarrolladas y que, por ese motivo, todas estaban destinadas a transitar por el mismo camino. Tal como lo había señalado el teórico conservador Samuel Huntington, esa suposición constituía el fundamento axiomático de la llamada sociología científica. Dicho fundamento reflejaba un componente crucial del credo americano, según el cual todas las cosas buenas vienen juntas. En función de esos presupuestos se podía postular que las transiciones, desde los estadios más elementales de la vida social rumbo al mundo de la modernidad y de la industrialización, eran un proceso unilineal y evolutivo en el cual existían estrechos márgenes para la voluntad política y la intervención estatal, por no hablar del conflicto político. Este fuerte determinismo evolucionista inducía a pensar que las sociedades se desarrollarían naturalmente en dirección al sistema industrial gracias a la difusión universal de valores, creencias e instituciones modernas que, producidas y generadas por los países del centro capitalista, penetrarían en las más diversas regiones arcaicas y tradicionales. Sin embargo, esos teóricos estaban dispuestos a reconocer la posibilidad de que se dieran diversos tropiezos y obstáculos que pudieran volver más lento el ritmo de la marcha, pero el destino final de ese viaje nunca era puesto en duda. Más aún, algunos autores sostenían que hasta los países gobernados por los comunistas sortearían en algún momento ese obstáculo y convergirían con los otros en la marcha hacia la sociedad de consumo, el libre mercado y la democracia liberal.
La teoría de la modernización se mostró particularmente incapaz de ofrecer una comprensión adecuada de los rasgos histórico-estructurales que diferenciaban a las sociedades del centro de las de la periferia. El presupuesto fundamental de esa teoría era, por lo tanto, irreal e insostenible. Por tal motivo no había respuesta para los lacerantes cuestionamientos hechos por el colonialismo, por el proceso de descolonización y por la persistencia del imperialismo como sistema internacional de explotación y opresión.
Una revisión sumaria de la literatura de la época demuestra que dichos cuestionamientos eran un no-problema, un agujero negro teórico a través del cual transcurría la historia del 80% de la humanidad y para el cual la teoría de la modernización no ofrecía ninguna explicación.
Su optimismo panglosiano era completamente infundado, como lo demuestran las duras lecciones que sufrieron los países de América Latina pocos años después. Incluso de acuerdo con lo que afirma Germani, por lejos el exponente más sofisticado y realista de la teoría de la modernización, sería inútil procurar una reflexión sistemática en torno al Estado, de sus aparatos y del rol de la burocracia estatal. Ésa era una teoría inexistente dentro de su compleja trama conceptual, a pesar de tratarse de un autor con una clara percepción de los problemas políticos de su tiempo. Sus análisis sobre el populismo latinoamericano, especialmente en el caso argentino, tenían algunas resonancias gramscianas significativas. Lo mismo sucedía con su discusión sobre el fascismo y los regímenes autoritarios, aunque esa exploración no implicase la elaboración de una teoría del Estado o ni quiera un examen de los aportes de otros autores a ese problema. Esa llamativa ausencia justifica la irreparable debilidad de la teoría de la modernización, incapaz de explicar, y mucho menos de prever, la sucesión de golpes militares y regímenes autoritarios que se manifestaron escandalosamente en el escenario latinoamericano a partir de los años 60. Las expectativas rosadas de la teoría también fueron contrariadas por el fracaso de los proyectos de desarrollo económico y por la progresiva desintegración de las sociedades latinoamericanas, resultado de las políticas económicas ortodoxas que potenciaron la exclusión social y la pobreza de las masas.
En síntesis, la teoría de la modernización se desmoronó bajo el peso combinado de la perpetuación del subdesarrollo, de la creciente dependencia externa, de la crisis política permanente y de la desintegración de la sociedad. Sus promesas y expectativas demostraron ser simples ilusiones, reflejos ideológicos de la creciente preponderancia que iba adquiriendo la sociedad norteamericana en el mundo de la posguerra.
Las teorías de la dependencia
La venganza de la historia contra una teoría que se empeñaba en negarla le abrió camino a un vertiginoso, aunque breve, intento de renovación teórica en el campo de las ciencias sociales y del pensamiento político. Junto con la profunda inadecuación de aquel modelo teórico para interpretar y explicar los procesos en curso en las sociedades de la periferia, la creciente conmoción social, política y cultural que estaba sacudiendo a las sociedades del capitalismo avanzado a comienzos de la década del 60 le asestó el golpe de gracia al paradigma teórico dominante. El resurgimiento del conflicto de clases en las sociedades europeas, el despertar de los afrodescendientes en los Estados Unidos y sus luchas por los derechos civiles, los efectos devastadores de la Guerra de Vietnam en el centro hegemónico y la inocultable decadencia de sus instituciones, prácticas y liderazgos políticos colocaron a la sociedad norteamericana bajo una nueva luz, poniendo en evidencia diversos rasgos que poco tenían que ver con las idílicas reconstrucciones propias del aparato teórico parsoniano.
La obra de C. Wright Mills y Alvin Gouldner, en los Estados Unidos, terminó por demoler ese tambaleante edificio. En Europa el libro de Nicos Poulantzas Clases sociales y poder político en el Estado capitalista, pensando sobre todo en su impacto sobre la teoría del Estado, constituyó una referencia ineludible cuya influencia fue, durante largos años, simplemente avasalladora. En términos más generales, cabe destacar la importante influencia ejercida por la resurrección del pensamiento teórico marxista, especialmente en Francia y en Italia. En el primer caso en manos de Louis Althusser y sus discípulos; en el segundo, desde el redescubrimiento de la obra de Antonio Gramsci.
Mientras tanto, la ofensiva contra la teoría de la modernización adquirió una eficacia extraordinaria en América Latina. La pertinaz negación de la problemática del Estado y, más generalmente, de la dimensión política de los procesos sociales, fue decisiva para alimentar la revuelta teórica contra el paradigma dominante. Pero eso no era solamente el reflejo de una evidente insatisfacción teórica: los fuertes vientos de transformación social y política que soplaban en la región desde el triunfo de la Revolución Cubana le otorgaban al debate una urgencia e ineficiencia políticas desconocidas desde hacía mucho tiempo. Para la pléyade de autores que comenzaban a cuestionar con rigor el pensamiento dominante, la cuestión del Estado adquiría una relevancia excepcional. Visto el panorama con el beneficio de la perspectiva histórica, ese período que se inició poco después del comienzo de la década del 60 sería testigo de una innovación intelectual y política pocas veces verificada y que aún sorprende por la escasa atención que recibió, tanto entre sus contemporáneos como entre los historiadores de la época. Por primera vez en la historia encontró lugar en la periferia del sistema una vigorosa reflexión sobre los problemas del Estado moderno y del imperialismo. Más aún, ese trabajo tuvo la fuerza suficiente para reconfigurar radicalmente la misma agenda de las ciencias sociales en el mundo desarrollado. Si al principio los patriarcas de las ciencias sociales del mundo desarrollado observaron con desdén las diversas teorizaciones incluidas bajo el rótulo común de la teoría de la dependencia, por ellos consideradas un producto del infantilismo revolucionario de intelectuales tercermundistas, siempre inclinados al abuso de retóricas inflamadas, poco tiempo después no tuvieron más remedio que reconocer que sus colegas del sur habían identificado un conjunto de problemas, algunos antiguos y otros nuevos, que ellos mismos habían ignorado por completo. Lo mismo ocurrió con la obstinación latinoamericana de reincorporar a las discusiones de la época la problemática del Estado, que había sido solemnemente desterrada del ámbito académico por David Easton y sus colegas a comienzos de los años 50.
Esa verdadera contraofensiva ideológica latinoamericana fue producto de numerosos intelectuales de primer orden. En esa empresa se destacaron los brasileños Florestan Fernandes, Ruy Mauro Marini, Fernando H. Cardoso, Francisco de Oliveira, Maria da Conceição Tavares, Octavio Ianni, Francisco Weffort, Vania Bambirra y Theotônio dos Santos. En la Argentina las principales contribuciones corrieron por cuenta de Guillermo O’Donnell, Pedro Paz, Marcos Kaplan, Silvio Frondizi y Tomás Amadeo Vasconi. También están entre los protagonistas de algunos de los momentos más creativos de esos debates: Agustín Cueva de Ecuador; Antonio García y Orlando Fals Borda de Colombia; Pablo González Casanova, José Luis Ceceña, Sergio de la Peña y Alonso Aguilar de México; Edelberto Torres-Rivas de Guatemala; Aníbal Quijano, de Perú; Aníbal Pinto, Enzo Faletto, Julio César Llobet y Hernán Ramírez Necochea de Chile; Salvador Maza Zavala, José Agustín Silva Michelena y Héctor Malavé de Venezuela y Gérard Pierre-Charles de Haití. A ellos se les debe sumar la incansable labor desarrollada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), de sus grupos de trabajo (GT) dedicados al tema: el GT sobre Estado y el de Estudios de Dependencia, los que desempeñaron un singular papel al articular las elaboraciones de los científicos sociales de la región, así como al darles una proyección internacional hasta entonces desconocida.
Nuevas concepciones
La revalorización de la política y del Estado, como consecuencia de esa innovación teórica radical producida en América Latina se cristalizó, poco después, en una nueva y más compleja teorización sobre el Estado. En ella, esta institución apareció como:
a) un pacto de dominación a través del cual un bloque de clases y grupos sociales que controlan la riqueza, los vínculos con los mercados internacionales y el poder forjan una alianza que impone la modalidad de acumulación que mejor se ajusta a sus intereses particulares;
b) un campo privilegiado para la lucha de clases y un espacio en el que se conforman las más importantes contradicciones sociales;
c) el complejo de aparatos e instituciones manejado por una burocracia que, en determinadas circunstancias, desarrolla intereses propios. Aunque no trasciendan el ámbito de la sociedad capitalista, dichos intereses pueden contraponerse con los de algunas facciones particulares del capital;
d) el representante simbólico de la unidad de la nación, que fluctúa sobre los intereses de las clases y de las facciones en las que se divide la sociedad burguesa y asume la representación de los intereses generales de la sociedad, tanto en la esfera de la política interna como en el ámbito internacional.
Bajo esas nuevas concepciones, el papel del Estado adquirió una importancia excepcional. Como cristalización de una correlación de fuerzas que estabilizaba las condiciones necesarias para la acumulación del capital, el Estado asumía su carácter estratégico en la medida en que organizaba a las clases dominantes y fomentaba la desorganización de las clases dominadas. No es preciso destacar que esos requisitos político-estatales de la acumulación capitalista varían de acuerdo con las diferentes etapas históricas del capital y según su ubicación en la estructura internacional del sistema. No son iguales los que se requieren en el núcleo que los que demanda la periferia. En todo caso, si existe algo que ha quedado bien claro con esa renovación teórica es que el rol del Estado sigue siendo fundamental para la preservación de las condiciones necesarias e irreemplazables que precisa el capital para reproducirse y consolidar su dominio, tanto en la fase de desarrollo hacia fuera de los capitalismos latinoamericanos como en la de la industrialización sustitutiva y en la actual, dominada por la internacionalización de los mercados y por la hegemonía financiera en la economía, conocida bajo el nombre de globalización.
Claro está que esa indispensabilidad del Estado, negada por algunas teorizaciones de moda pero de futuro poco promisorio, no puede interpretarse partiendo de un esquema reduccionista que haga de aquél un simple epifenómeno de las leyes férreas de la acumulación capitalista. En este sentido es imposible deducir las formas y modalidades del Estado desde una lectura de los procesos económicos de base. En la fase del desarrollo hacia fuera, América Latina tuvo gobiernos civiles, naturalmente oligárquicos, pero surgidos de un juego institucional basado en el sufragio restringido, que se asemejaba a los que existían en los países europeos a fines del siglo XIX. Los casos de la Argentina, Chile y Uruguay se inscriben, en líneas generales, en esa categoría. En este mismo período, existían, sin embargo, gobiernos autocráticos y dictaduras militares que cumplían funciones similares en otros países.
En los años de la industrialización sustitutiva, también denominados años de desarrollo hacia dentro, los regímenes populistas de la Argentina y Brasil coexistieron con las formas tradicionales democrático-burguesas de Chile y Uruguay, así como también con experimentos singulares como la Revolución Mexicana. En la siguiente etapa de internacionalización de los mercados y reestructuración reaccionaria del capitalismo, las formas estatales latinoamericanas asumieron, en su mayoría, una faz profundamente tiránica. Se trata de las tristemente célebres dictaduras de seguridad nacional. No obstante, en esa misma época, algunas democracias de baja intensidad, como la colombiana, la venezolana y la costarricense, sobrevivieron mientras el Estado mexicano se reorganizaba para enfrentar los nuevos requerimientos del capital. En la actual etapa de la globalización, por todos lados predominan las pseudodemocracias capitalistas, es decir, órdenes estatales formalmente democráticos, pero cuyo democratismo se limita al mero momento electoral, sin ningún tipo de compromiso posterior por parte de los gobernantes de realizar su tarea en función del mandato popular. De todas formas, nada hace suponer que las necesidades de la acumulación capitalista prescindirían de cualquier otra forma estatal, ya sea autoritaria o despótica, en caso de que los frágiles capitalismos democráticos no logren contener las explosiones de las poblaciones cada vez más insatisfechas.
El debilitamiento del Estado
La hegemonía intelectual de las corrientes renovadoras de las ciencias sociales latinoamericanas experimentó un corto respiro, aunque no por motivos teóricos sino más bien a consecuencia del súbito deterioro de las condiciones políticas y sociales predominantes en la región. El golpe militar brasileño de 1964, activamente impulsado y monitoreado por la Casa Blanca, inauguró un sombrío período que alcanzó sus niveles más trágicos en la década del 70, cuando Chile, Uruguay y la Argentina se vieron sometidos a las más sanguinarias tiranías de su historia. Académicos e intelectuales, junto con activistas y militantes populares, fueron perseguidos, encarcelados, torturados y, en muchos casos, “desaparecidos” o, sencillamente, masacrados. Los que pudieron escapar a tal destino se dirigieron al exilio donde, en muchos casos, el marco sociopolítico que los recibió carecía de los estímulos necesarios para garantizar la continuación de su obra. Como resultado se produjo un debilitamiento muy significativo del pensamiento crítico y, en poco tiempo, los representantes del paradigma convencional de las ciencias sociales recuperaron su primacía. Delante de ellos, el campo en el que antes se encontraban sus adversarios estaba desierto.
El progresivo reemplazo de las dictaduras por regímenes democráticos no modificó las cosas. El clima neoliberal que se estableció desde los años 80 en algunos países, y prácticamente en todos durante la siguiente década, en superposición con el verdadero “epistemicidio” practicado por las dictaduras, impidió la reconstrucción de un pensamiento crítico sobre la problemática del Estado y la dependencia, precisamente en momentos en que aumentaba sobremanera la importancia práctica de ambas cuestiones.
El peso de las grandes constelaciones internacionales de poder, con las que invariablemente se aliaban las clases dominantes locales, redefinió la estructura y las modalidades de funcionamiento de los Estados en los países periféricos. Una de sus consecuencias fue el debilitamiento ostensivo de los mismos, en un proceso que estuvo lejos de ser lineal. Esto significó un debilitamiento para enfrentar a los monopolios, a las empresas multinacionales, a las facciones más concentradas del capital. Significó una debilidad para introducir o sostener reglamentaciones en los mercados o para adoptar políticas que garantizaran el abastecimiento de los bienes públicos. Debilidad para aceptar, como si fuera un alegato técnico, la independencia de los bancos centrales, lo cual, en la práctica, significaba ratificar la subordinación absoluta de éstos ante el capital financiero internacional y sus socios locales pero conviviendo, por otro lado, con la fuerza para imponer políticas económicas draconianas que reconcentraran el ingreso, congelaran los salarios, privatizaran las empresas, los servicios públicos y la seguridad social y consagraran la tiranía irrestricta de los mercados. En suma: significó una impotencia para contener el killing instinct de la burguesía, tan elogiado por las teorías neoclásicas, y prepotencia para garantizar el sometimiento y la obediencia de los explotados. Impotencia para los mercados y prepotencia para la sociedad civil.
Esta dialéctica fortalecimiento/debilitamiento de los Estados en la periferia coexiste con tendencias similares registradas en los capitalismos desarrollados. Sólo que en éstos, y principalmente en la potencia dominante (los Estados Unidos), el fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado, con una injerencia no sólo interna, sino también y sobre todo internacional, adquiere dimensiones absolutamente descomunales.
¿Qué sentido tiene hablar, como lo hacen algunos autores, de desaparición de los Estados cuando uno de ellos, el centro insustituible del sistema imperialista mundial, consume por sí solo la mitad de todo el gasto militar del planeta? ¿Qué queda del discurso neoliberal que habla de la porosidad del Estado, de su progresiva disolución en el marco de los poderes abstractos construidos gracias a la globalización en el escenario internacional, ante los cuales las viejas criaturas surgidas de la paz de Westfalia aparecen como inermes reliquias?
Volviendo al caso de los Estados Unidos, ¿qué grado de validez puede tener la tesis de los teóricos de la globalización cuando se presencia la acentuada gravitación del Estado, visible en la proliferación de controles y regulaciones de todo tipo sobre la sociedad civil (no sobre los mercados, evidentemente) y expresada de manera paradigmática en el exorbitante incremento del sistema carcelario y de la población penal, por no hablar de la creciente intromisión de aquél en áreas asociadas a la propia esencia de los derechos y de las libertades individuales?
El discurso de la globalización
Ante tales evidencias, el discurso teórico que se reconstruye en el marco de las dictaduras de la década del 70 y de las llamadas “democracias” de los años 80 y 90 se caracteriza, a semejanza de su predecesora (la teoría de la modernización), por la radical subestimación de la problemática estatal y de la política. El neoliberalismo, al demonizarlas, acabó por excluirlas de las preocupaciones de los académicos. En la reaccionaria atmósfera intelectual de fines del siglo pasado, la política y, por extensión, su escenario privilegiado, el Estado, aparecían como ruidos nocivos que alteraban la calma y fría operación de los mercados.
Para los teóricos adeptos a esa visión, la política potencia la irracionalidad y las pasiones, todo lo que conspira contra la racionalidad y la neutralidad de los cálculos mercantiles. La disputa política, estimulada por las ambiciones y por la demagogia de los políticos, exalta las esperanzas e ilusiones de las masas y perturba la tranquilidad que se requiere para el normal funcionamiento de los mercados.
Debido a la aplastante hegemonía ideológica adquirida por el neoliberalismo en la región, no parece extraño comprobar que la ciencia política que emerge con la redemocratización haya sido fuertemente influida por esas ideas. El discurso de tal disciplina revela la misma “estadofobia” que caracteriza a los cultores del pensamiento único. Sin embargo, ahora, al desdén y a la desconfianza que existen con relación al Estado, se le suma un argumento que asegura que el mismo comporta una institución en franca retirada y que la irresistible globalización de los mercados dio origen a una nueva variedad de capitalismo, un “capitalismo sin fronteras”, que por su propia estructura dinámica sanciona la irrelevancia práctica de los Estados nacionales.
Cabe destacar, pues no se trata de un detalle menor, que la antigua soberanía ejercida por ellos, en tanto mandatarios y representantes de la soberanía popular, se debilitaba a favor de una nueva soberanía asentada sobre los mercados internacionales, las grandes empresas multinacionales y las nuevas organizaciones supranacionales. El discurso de la globalización, al igual que el de su antecesor, el de la modernización, también decide, por vía axiomática, que el problema del Estado no existe, simplemente porque se trata de una institución que se depara con su irremediable desaparición. ¿Será verdaderamente así?
Evidencias
Una inspección cuantitativa y cualitativa sobre la salud de los Estados en el mundo contemporáneo, inspirada por el deseo de examinar los postulados de la ciencia política a la luz de la experiencia, revela que esa especie, supuestamente en extinción, aún da muestras de una vitalidad envidiable. Tal hecho era admitido, a fines del siglo XX, por la revista conservadora británica The Economist, con una mezcla de amargura y decepción. Esto es así porque los datos concretos, en contraposición con la retórica de los portavoces del libre mercado, son de una contundencia avasalladora. Los antecedentes traídos por fuentes tan libres de sospecha en cuanto a simpatías estatales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) demuestran que desde la década del 80, precisamente en la época del auge de las ideas neoliberales (y no en la de las prácticas de libre comercio que ellas supuestamente proponen), casi todas las democracias industrializadas aumentaron el gasto público en proporción al Producto Bruto Interno (PBI). Y aún más: las mismas también incrementaron los ingresos tributarios, sus déficit fiscales, su deuda externa y el empleo en el sector público.
Esa palmaria incongruencia entre los sermones neoliberales, predicados por los jefes de Estado en el mundo desarrollado y por sus ideólogos y publicistas, y las opciones concretas de políticas macroeconómicas que aquéllos adoptan para sus países deberían tener profundos efectos educativos. Dicha contradicción pone de manifiesto el abismo que separa a las recomendaciones dirigidas a un consumo externo (léase a los gobernantes de las naciones del Tercer Mundo) de las que, con mayor sigilo, se aplican al manejo de los asuntos domésticos. La misma contradicción permite sacar a la luz el papel ideológico del FMI y de las llamadas instituciones financieras intergubernamentales, que no son otra cosa que simples agencias de propaganda y de coacción, diseñadas para disciplinar a los gobiernos y a las sociedades de la periferia del sistema.
Debido a la extrema vulnerabilidad financiera de las economías latinoamericanas y, fundamentalmente, a causa del peso que tiene la deuda externa, las recomendaciones del Consenso de Washington son servilmente aprendidas y diligentemente obedecidas y aplicadas por los gobernantes de la región, incluso por los que fueron elegidos con el mandato explícito de procurar nuevas alternativas de política económica.
Una rápida ojeada al gasto público de los países del capitalismo avanzado demuestra el carácter mitológico de lo que algunos propagandistas del neoliberalismo presentan como las consecuencias ineluctables de la globalización. Aquí se trata de la reducción del gasto público y del tamaño del funcionalismo estatal. Creyendo en sus prédicas sería razonable encontrar una activa política de desmantelamiento del sector público, acompañada por masivos cortes en los presupuestos fiscales. Tal como reza el discurso oficial, sólo ese conjunto de políticas dolorosas, aunque fecundas, posibilitará la inserción madura y competitiva de las economías periféricas en los aguerridos mercados mundiales imitando, con algunas décadas de atraso, las opciones ejercidas por los países del Grupo de los 7. Un mundo de mercados libres y abiertos, con total movilidad de capitales y con un abanico sumamente limitado de intervenciones estatales, no deja otro camino. No obstante, los datos dan cuenta de comportamientos que no tienen nada que ver con las recomendaciones del pensamiento único.
Argumento insostenible
Los datos del gráfico que aparece a continuación demuestran que, en los capitalismos realmente existentes, el tamaño del Estado, medido a través de la proporción del gasto público en relación con el PBI, creció sistemáticamente en todos los países seleccionados. Aunque las cifras comparadas sólo lleguen hasta el año 1995, todos los indicios aislados reunidos a posteriori no hacen otra cosa que ratificar la continuidad de las tendencias observadas en el último cuarto del siglo pasado.
Gasto público total (1970-1995)
(% del PBI a precios de mercado)
|
1970 |
1980 |
1990 |
1995 |
|
|
Austria |
39.2 |
48.8 |
49.3 |
52.7 |
|
Francia |
38.9 |
46.6 |
50.5 |
54.1 |
|
Rep. Fed. deAlemania |
38.5 |
48.0 |
45.3 |
49.1* |
|
Italia |
34.2 |
41.9 |
53.2 |
53.5 |
|
Japón |
19.4 |
32.6 |
32.3 |
34.9 |
|
Suecia |
43.7 |
61.2 |
60.7 |
69.4 |
|
Reino Unido |
37.3 |
43.2 |
40.3 |
42.5 |
|
Estados Unidos |
31.6 |
33.7 |
36.7 |
36.1 |
* Datos de la Alemania unificada.
Esos datos confirman, por un lado, que el discurso dominante sobre las ventajas de la reducción del Estado pregonadas con tanta soberbia por los gobernantes del Primer Mundo y sus representantes ideológicos en las ciencias sociales, no guardan ninguna relación con la realidad. Se trata simplemente de una mentira cuidadosamente divulgada para facilitar los negocios de sus empresas multinacionales. Por otro lado, los mismos comprueban que lo que sucedió durante los años 80 fue una desaceleración en el ritmo de crecimiento del gasto público, sobre todo si se lo compara con los índices registrados en los años de la posguerra, y no una interrupción ni, mucho menos, una reducción.
El caso británico muestra algunas peculiaridades que de ninguna manera logran aislarlo de la tendencia general predominante en el conjunto de los capitalismos avanzados. A pesar de la inflamada retórica de la primera ministra Margaret Thatcher y de su sucesor, John Major, después de casi dieciocho años de gobiernos conservadores (1979-1997), la reducción relativa del gasto público en relación con el PBI del Reino Unido fue de apenas 0,7%, cifra que cualquier análisis riguroso podría considerar simplemente como el margen mínimo de error de cualquier estadística macroeconómica y que habla de manera elocuente sobre la grieta que divide a la retórica antiestatal de la realidad de la política económica.
En síntesis: el argumento neoliberal es insostenible a la luz de la experiencia y demuestra que en democracias consolidadas, con derechos de ciudadanía ampliamente garantizados hace cerca de un siglo, las posibilidades de reducir el gasto público, indispensable soporte financiero de la ciudadanía, son prácticamente nulas. El famoso roll back (reducción) del gasto público a sus niveles prekeynesianos no deja de ser una ilusión, por lo menos en el mundo desarrollado. Por el contrario, en los países de la periferia esa reducción fue practicada con total impunidad a costas del significativo deterioro en la calidad de la experiencia democrática.
En los capitalismos avanzados, el gasto público que asegura el abastecimiento de una serie de bienes públicos fundamentales, se convirtió en una parte no negociable del contrato social de dichos países y ninguna modificación en la correlación electoral de fuerzas puede rescindirlo. Los gobiernos conservadores británicos no creyeron que fuera así y pagaron un alto precio por su obstinación.
En los Estados Unidos, el contrato social keynesiano nunca tuvo la solidez y la extensión conocidas en Europa. A pesar de ello y en contra de las amenazadoras promesas electorales de los gobiernos republicanos de la década del 80 de Ronald Reagan y George Bush (padre), lo cierto es que, durante sus mandatos, el gasto público creció casi un 10%. Esa tendencia expansiva se observó también en países en los cuales la austeridad fiscal es una regla de oro, como en Japón y, con una tónica mucho más fuerte, en los países europeos, en los que el contrato social elaborado en los años de la posguerra contempla una serie impresionante de conquistas de la ciudadanía, cuya contrapartida necesaria es el gasto público.
De esta manera, una mirada sobria a los datos macroeconómicos del período actual, producidos por múltiples organizaciones internacionales, revela que en la gran mayoría de las democracias industrializadas el gasto público creció considerablemente en proporción al PBI. Esa tendencia se vio acompañada por un mayor endeudamiento público, por mayores ingresos tributarios y por un aumento del empleo público. Con relación a este último se puede percibir que, a mediados de los 90, la proporción de empleados públicos sobre la población total era de 7,2% en los Estados Unidos, 8,3% en Alemania, 8,5% en el Reino Unido y 9,7% en Francia.
Esa gravitación del empleo público contrasta visiblemente con el raquitismo que dicho sector social evidencia en las tierras de América Latina, donde el neoliberalismo se impuso sin atenuantes. En estas latitudes, la destrucción del Estado, apenas disimulada bajo el eufemismo de reforma del Estado, tuvo como una de sus más penosas consecuencias un número de empleados públicos equivalente a sólo el 3,5% de la población en Brasil y al 2,8% en la Argentina y en Chile, cifras que aún no consideran la fase final del proceso de desmantelamiento estatal llevado a cabo en los últimos años de la década del 90.
En un continente en el que casi la mitad de la población carece de abastecimiento de agua potable, electricidad y red cloacal adecuada, y donde los hospitales y las escuelas públicas son claramente insuficientes, con trabajadores y profesionales mal remunerados y poco motivados, los publicistas del neoliberalismo no paran de predicar que el problema de América Latina es que en ella existe demasiado estatismo, que la máquina estatal es excesivamente grande, que hay un número exagerado de empleados públicos y que la única manera de resolver su crisis consiste en profundizar aún más el desmantelamiento del sector público.
Eficacia: ¿cuestión de tamaño?
En resumen, el consejo supuestamente técnico ofrecido por los ideólogos neoliberales no tiene ese carácter. Por el contrario, se trata de una recomendación eminentemente política, destinada a influir en las iniciativas llevadas a cabo por los gobiernos de la periferia en favor de los intereses dominantes del sistema.
Como lo demuestra la experiencia de las privatizaciones en América Latina, la liquidación de las empresas públicas (en todos los casos vendidas a precios muy inferiores a los valores reales) y el debilitamiento de las capacidades reguladoras de los Estados produjeron una verdadera avalancha de ganancias excesivas que abarrotaron los cofres de las grandes empresas multinacionales, de la banca acreedora y de sus aliados locales. Los números relativos al presupuesto público en el centro y en la periferia avalan las palabras de John Williamson, uno de los más sofisticados defensores de las políticas neoliberales: “Washington no siempre practica lo que pregona”. A ello se le podría agregar lo siguiente: no sólo Washington, sino también Berlín, Roma, París y Tokio. Es precisamente por ese motivo que la ya mencionada revista británica The Economist concluyó, en uno de sus informes especiales publicado en 1997, que:
el crecimiento de los gobiernos de las economías avanzadas en los últimos 40 años (1965-2005) ha sido persistente, universal y contraproducente. En Occidente, el progreso en dirección a un gobierno más pequeño ha sido más aparente que real.
Por lo tanto, el problema de los Estados latinoamericanos no es ni su tamaño medido a través del número de sus empleados públicos ni la magnitud del gasto público en relación con el PBI, sino más bien el hecho de que son débiles, desmedidos, macrocefálicos, víctimas de una crónica debilidad financiera y, en general, profundamente corruptos. Comparados con los Estados de capitalismo avanzado, aquéllos parecen enanos monstruosos y viciosos: son cuantitativamente pequeños, desproporcionados, ineficientes y corruptos.
El argumento central de los “libremercadistas” es que las tendencias deficitarias del Estado son incontrolables y conducen al caos económico. Sin embargo, no aclaran que la deplorable situación de las cuentas fiscales latinoamericanas no se originó en la desmesura del gasto, sino en la incapacidad crónica que tienen los gobiernos locales de asegurar ingresos suficientes a través de un régimen tributario razonable y progresivo.
Contrariamente a lo que predican algunos de los más fervorosos exégetas neoliberales, el tamaño del Estado en la Argentina o en Brasil, por ejemplo (medido a través de la proporción entre el gasto público y el PBI), es sustancialmente menor que en los países industrializados. Es por eso que es faltar a la verdad decir que los Estados latinoamericanos están en crisis porque son demasiado grandes y gastan más de lo que deben teniendo en cuenta el hecho de que, proporcionalmente, esos países gastan mucho menos que Francia, Alemania, Canadá, los Estados Unidos y muchos otros gigantes de la economía mundial.
Más de la mitad de las economías industrializadas destinaron en 1985 más del 50% de su producto bruto al gasto público, y desde esa época la proporción no disminuyó. En la Argentina, por ejemplo, a fines de los años 80 el gasto público equivalía al 33% del PBI y, a pesar del cúmulo de problemas sociales que permanecieron sin resolver, a mediados de los años 90 esa proporción había decrecido al 26%. O sea que el tamaño del Estado argentino está lejos de constituir un dato aberrante en la economía internacional.
Un reciente estudio del Banco Mundial revela que el gasto público en los países de bajos ingresos (entre los cuales no se cuentan países como la Argentina o Brasil y sí las empobrecidas naciones de África y Asia) oscila en torno al 23%, mientras que en las economías industriales de mercado, tal vez por su incontrolable adhesión al populismo económico, el gasto se sitúa alrededor del 40%. En América Latina, el gasto público de Guatemala es del 11,8%; en Gabón esa cifra desciende hasta un abismal 3,2%. Como contrapartida, en Suecia, un cálculo que no considera todos los componentes del gasto público revela que esa proporción asciende al 55%. Hay aún quien asegura que, por el camino del consistente encogimiento del Estado, América Latina está avanzando rumbo al Primer Mundo. ¿Pero no estará marchando, en realidad, rumbo a Guatemala o a Gabón?
Está claro que en esa caracterización global existen matices nacionales, especialmente en lo que se refiere a la corrupción. En algunos casos es más evidente, mientras que en otros se preservan ciertas apariencias, pero la caracterización global no es muy diferente. El problema es que no existe un camino hacia el desarrollo, ya sea capitalista o no, que pueda prescindir de un Estado fuerte y bien organizado como uno de sus prerrequisitos.
Pero por “fuerte” no debe entenderse lo que sostuvo la derecha latinoamericana durante toda su existencia: un Estado autoritario o despótico, siempre dispuesto a reprimir a las clases populares, desmantelar sindicatos, cerrar congresos y parlamentos y suprimir todas las libertades públicas al tiempo que desempeña un papel servil en relación con las clases dominantes y con el capital imperialista. “Fuerte” significa un Estado dotado de las capacidades necesarias para disciplinar a los mercados y a los agentes económicos y para establecer reglas de juego civilizadas que sirvan para regular las relaciones que se producen en el ámbito de la sociedad civil.
Un Estado de este tipo solamente es posible partiendo de una sólida legitimidad popular sin la cual su fortaleza se disipa como la niebla matinal. Fuerte, por ejemplo, para dotar de agua potable a los 1.500 millones de personas que carecen de ella en el Tercer Mundo y cuyas posibilidades de obtener ese recurso vital e irreemplazable por medio de los mecanismos del mercado son nulas. ¿Quién invertiría grandes sumas para construir las obras de ingeniería que se requieren para proveer de agua potable a los condenados de la Tierra, que sobreviven sólo con uno o dos dólares diarios, que habitan en casillas de cartón en terrenos invadidos, sin ningún título de propiedad ni domicilio legal, que ni siquiera poseen un documento de identidad, crónicamente desocupados y víctimas de un déficit educativo que determina su imposibilidad de conseguir empleo en la economía contemporánea? ¿Quién si no un actor libre de la lógica mercantil, como supuestamente debería ser el Estado, podría encargarse de satisfacer tales demandas?
La cuestión de la reforma del Estado
Después de todas esas observaciones es posible señalar cuáles serían los elementos constitutivos de una legítima reforma del Estado, diferente de la verdadera contrarreforma que destruyó o debilitó a los Estados latinoamericanos en el último cuarto de siglo.
En primer lugar es necesario librar una batalla sin tregua para reconstruir, o para volver a fundar, un orden estatal sin el cual no existirá una salida posible de la crisis. Dicha reconstrucción requiere la puesta en marcha de un conjunto de medidas entre las cuales sobresalen las siguientes:
a) el fortalecimiento fiscal del Estado, es decir, la ampliación y el fortalecimiento de las bases financieras sobre las que reposa el funcionamiento de los aparatos estatales;
b) la jerarquización de la función pública, satanizada y envilecida por el discurso ideológico predominante hasta la actualidad;
c) la realización de una profunda reforma en las estructuras administrativas y burocráticas del Estado;
d) la lucha frontal contra la corrupción, potenciada hasta límites insospechados por el desequilibrio fenomenal entre mercados y Estado;
e) la redefinición de una nueva estrategia (y la creación de nuevos instrumentos) de intervención del Estado en la vida económica y social, a partir del reconocimiento de la ineficacia de las viejas modalidades e instrumentos propios de la era keynesiana;
f) la mejora de los mecanismos de funcionamiento estatal con el fin de posibilitar una mayor transparencia y control de los ciudadanos sobre el proceso de toma de decisiones. Innovaciones tales como el presupuesto participativo, implementado originariamente en la ciudad de Porto Alegre (sur de Brasil), o la institucionalización del uso del referendo y la eventual revocación de mandatos, por ejemplo, serían pasos importantes en esa dirección.
Para que todo ello sea posible es necesario avanzar sin demora en la reforma tributaria. América Latina no es sólo el continente con la peor distribución de los ingresos y de la riqueza del mundo, sino también el continente donde la ciudadanía fiscal, es decir, la equidad en el sostenimiento financiero del Estado, aún es una asignatura pendiente.
Sin atacar esa pesada herencia, que proviene de la época de la colonia, no habrá Estado munido de las capacidades mínimas necesarias para estar a la altura de los desafíos actuales. Ello supone, entonces, poner un fin a la suspensión impositiva de la que gozan los ricos y las grandes empresas, una situación tan escandalosa que ni los mismos informes y estudios del Banco Mundial y del FMI pueden dejar de denunciar.
La lucha contra esa suspensión presupone un combate contra la evasión y las brechas tributarias, así como el diseño de una estructura impositiva que abandone la radical regresividad actual y la reemplace por un modelo de tributación progresiva. No es una meta visionaria proponer que, en un plazo de cinco años, la estructura impositiva de los países latinoamericanos adopte parámetros similares a los registrados en las naciones de menor desarrollo de la Unión Europea, como Irlanda o Portugal. Si eso no ocurre es, simplemente, por falta de la voluntad política necesaria para hacer que, en este mundo globalizado, las empresas europeas, norteamericanas y japonesas paguen impuestos semejantes a los que pagan sin quejarse en sus propios países.
En segundo lugar, es preciso poner en marcha una profunda reforma democrática que perfeccione radicalmente la calidad de las instituciones y prácticas democráticas. En los países latinoamericanos la democracia corre el riesgo de ser ese “cascarón vacío” del que hablaba Nelson Mandela, un cascarón vacío en el cual crece una clase política cada vez más irresponsable y corrupta, indiferente ante la suerte del conjunto de los ciudadanos. Que ello ocurre queda demostrado por la enorme desconfianza popular hacia los dirigentes políticos, los partidos y los parlamentos, un fenómeno que se registra en cada uno de los países de la región, si bien no con la misma intensidad en cada caso. Es por ello que resulta imprescindible emancipar la política de los mercados.
Actualmente, la clase política es financiada por las empresas y por los sectores de mayores recursos. En esta era mediática, la política se ha convertido en una actividad sumamente onerosa, financiada por los ricos y los poderosos. No es de extrañar que, después de electos, los gobernantes actúen en provecho exclusivo de sus mandantes y financistas.
El financiamiento público y transparente de la vida política constituye, por lo tanto, un dato fundamental del nuevo ordenamiento democrático. El acceso irrestricto a los medios masivos de comunicación es otro pilar de una democracia perfeccionada.
En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx señaló con agudeza que la burguesía francesa “hizo una apoteosis de la espada; la espada la dominó”. Parafraseando a Marx es posible decir que las burguesías latinoamericanas hicieron una apoteosis de los mercados y los mercados las dominaron (y continúan dominándolas). Y un Estado que es un rehén indefenso de los mercados jamás puede ser democrático.
Una auténtica reforma del Estado exige, por último, la entrada en vigencia de nuevas políticas estatales orientadas hacia la provisión de un conjunto de bienes públicos que, en épocas recientes, sufrieron agudos procesos de “mercantilización”. Fue ése, y no otro, el camino recorrido por las naciones europeas en la segunda posguerra, un camino que permitió, en un mundo devastado por el conflicto bélico y cuya legitimidad democrática se encontraba seriamente deteriorada, la victoriosa reconstrucción de la economía y de la sociedad civil.
Esas nuevas políticas públicas, completamente antitéticas con relación a las emanadas del Consenso de Washington, no solamente se dirigen a la obtención de un fin noble en sí mismo, sino que también constituyen un aporte fundamental para la reconstrucción de una sólida legitimidad democrática que, a su vez, es imprescindible para dotar al Estado de la fortaleza requerida para disciplinar a las fuerzas del mercado, encuadrar a las empresas y neutralizar la presión de otros Estados más poderosos. Un Estado que recupere la soberanía económica y política perdida, que perfeccione el orden político y que permita emprender la impostergable reconstrucción de la sociedad civil.
Conclusiones
Desde 1955 el pensamiento social latinoamericano pasó de la negación del Estado a su reivindicación como un problema al mismo tiempo teórico y práctico, y llegó hasta su nueva negación a finales del siglo XX. El abandono del problema por parte de la teoría de la modernización de la década del 50 y comienzos de la siguiente se iguala a la negación que, en la actualidad, efectúan las distintas vertientes de la teoría de la globalización.
El intento de reconstrucción teórica ensayado en América Latina en la segunda mitad de la década del 60 y comienzos de la década siguiente debe ser retomado para poder enfrentar con éxito los desafíos actuales. Sin embargo, sin un mapa adecuado de la compleja geografía del Estado contemporáneo será muy difícil, por no decir imposible, cumplir con la tarea de crear un mundo más libre, justo y humano que el actual.
Una buena teorización sobre el Estado como la que se encuentra esbozada, a grandes rasgos, en la teoría marxista, ofrece un punto de partida de excelentes perspectivas para avanzar en ese emprendimiento. Una teoría que describa y explique el funcionamiento del Estado, sus modalidades de intervención en las más diversas esferas de la vida social, y que identifique sus puntos de quiebre y ruptura, de modo de iluminar las vías de su transformación.
Es importante resaltar que el pensamiento socialista se encuentra en las antípodas del de algunas concepciones fuertemente estatistas, fundamentalmente inspiradas en la tradición intelectual alemana y, en especial, en la obra de Max Weber o Carl Schmitt.
Para el marxismo, el Estado es un mal necesario y, siempre y bajo cualquier modo de producción, un instrumento de dominación de una clase, o de una alianza de clases, por sobre las demás. El proyecto socialista consiste, esencialmente, en el cuidadoso desmantelamiento de ese aparato y en su sustitución por un nuevo tipo de organización política, dirigida a cambiar “el dominio de los hombres por la administración de las cosas”, para usar la conocida fórmula de Engels. Por lo tanto, no hay lugar para el estatismo o para la reivindicación nostálgica del antiguo Estado, como si éste, el de la etapa de la industrialización sustitutiva, no hubiera sido también un Estado de clases.
Lo que se requiere es una nueva elaboración, a salvo de ambas actitudes, que pueda enfrentar las novedades que presenta el Estado en esa fase de la acumulación capitalista a escala global y que permita identificar su anatomía y su funcionamiento. La revisión del pasado siempre es conveniente, en tanto y en cuanto no permanezcamos atados a una época ya superada. En cambio, si fuera tomada como una plataforma de lanzamiento de un nuevo emprendimiento teórico y práctico, animado por un proyecto de transformación social, la relectura de aquellos textos de los años 60 y comienzos de los 70 podrá ser de enorme provecho, no sólo teórico sino también, y sobre todo, práctico.
Bibliografía
- Boron, Atilio. Estado, capitalismo e democracia na América Latina. São Paulo: Vozes, 1996.
- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo (Org.). El Estado en América Latina: Teoria y práctica. México: Siglo Veintiunio Editores, 1990.
- KAPLAN, Marcos. El Estado latinoamericano. México: UNAM, 1996.
- OSÓRIO, Jaime. El Estado en el centro de la mundialización. México: Fondo de Cultura Económica, 2004.