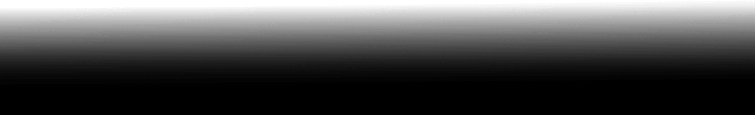América Latina ya era culturalmente diversificada antes de ser llamada por ese nombre. Centenares de pueblos habitaban el continente, aunque éste no tuviera aún un nombre unificador. Había intercambios y guerras entre algunos, lo que evidencia su enorme diversidad: incas, calchaquíes, tzotziles, olmecas, mayas, guaraníes, tupíes, etc. Pero todavía no existían las palabras “indios” e “indígenas” con que los unificaron los colonizadores españoles y portugueses.
La mayor parte de la literatura sobre diversidad en América Latina estaba concentrada, hasta hace pocos años, en las diferencias entre indígenas, afroamericanos y blancos (o criollos, como eran llamados los descendientes de europeos en las colonias españolas de América). Es decir que la mayor atención era conferida a la diversidad étnica. Los proyectos de integración regional –desde el de Bolívar hasta el Mercosur– también han colocado, como parte de los análisis y debates, las diferencias entre naciones y las preguntas sobre aquello que podría unificar el continente o crear una identidad latinoamericana. ¿Con quién aliarse en las negociaciones internacionales? ¿Qué inmigrantes aceptar y cómo evitar la discriminación de los que llegan de países más pobres, con otra lengua o menor nivel educativo? Los temas clásicos de la diversidad cultural –selectividad, discriminación y bilingüismo– se imponen ahora a escala transnacional.
Recientemente también se ha empezado a prestar atención a las formas de diferenciación no étnicas ni nacionales, como resultado de las distintas participaciones en las variantes modernas de desarrollo, de organización regional, distinción etaria o de género, y de acuerdo con las variadas modalidades de acceso a los bienes e informaciones globalizados. Esa perspectiva dinámica evita los riesgos de tratar las identidades como únicas y además historiza las formas de diversidad tradicionales. Reducir la cuestión de la diversidad cultural a la condición de los grupos que no forman parte de las instituciones hegemónicas es descuidar las otras formas de diversidad, como si las diferencias y disputas entre los grupos dominantes no fuesen problemáticas. La cuestión del multiculturalismo y del pluralismo lingüístico no puede ser vista apenas como una necesidad de definir qué hacer con las lenguas indígenas habladas por cerca de 40 millones de latinoamericanos. Las preguntas sobre cómo tratar la diversidad y el plurilingüismo tampoco se agotan, como en otra época, agregando al bilingüismo castellano-indígena el de las elites que aprenden inglés u otras lenguas. En un continente intensamente interconectado, en el que todas las clases sociales viajan (como los empresarios, estudiantes, turistas, emigrantes y exiliados), los dilemas de la diversidad y el interculturalismo afectan a casi toda la población. El crecimiento de las inversiones extranjeras en América Latina y el aumento de las remesas de los migrantes (de dinero y también de bienes e información) son dos evidencias destacadas del incremento de las interconexiones entre las formas internas de organización social y las de otras sociedades y culturas.
Desde esta perspectiva, el análisis de la diversidad –y de las políticas destinadas a tratar esa cuestión– no puede limitarse a defender los derechos de hablar la propia lengua y ocupar un territorio específico. Necesitamos pensar interculturalmente la investigación y las políticas educativas, legales y de convivencia a fin de que la defensa de lo peculiar se articule con los derechos de acceso al patrimonio nacional y a las redes de intercambio material y simbólico que las conectan con el mundo.
Indios
Ésa fue una categoría cómoda usada por los colonizadores y después por los sectores hegemónicos de las naciones modernas para designar a los pueblos originarios del que hoy es el continente latinoamericano. Con todo, ninguno de los criterios utilizados históricamente para definir a esos pueblos de forma unificada es actualmente satisfactorio. No basta la relación originaria con el territorio, porque esa delimitación tiende a tomar tal condición como fundamental y descuidar el desarrollo cultural y los cambios en los modos de producción, costumbres y creencias; además, mientras continúe habiendo áreas predominantemente indígenas en los países donde estos grupos son más numerosos (Bolivia, Perú, Guatemala y México), millones de indios emigrarán a las ciudades y también fuera de sus países, incluso a los Estados Unidos.

- Reconstrucción de Tenochtitlan, la capital del imperio azteca y actualmente centro de la moderna ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología de México (Wikimedia Commons)
Tampoco el criterio lingüístico, que se sigue utilizando en los censos, proporciona una demarcación categórica. Guillermo Bonfil ya lo cuestionaba rigurosamente en 1972, aduciendo, entre otros ejemplos, que el 80% de los paraguayos hablan guaraní y sólo el 2,6% de la población de ese país es considerada indígena (Bonfil, 1995); en otras naciones, por el contrario, se incluyen como población indígena pueblos que no hablan su lengua originaria. Todavía menos aceptables son los indicadores que, basándose en genotipos y fenotipos –particularmente en el color de la piel–, han tendido a identificarlos como raza.
En la actualidad, las nociones de raza y etnia son vistas como construcciones socioculturales e históricas. La condición de indio varía según las épocas y los actores que intervienen en su caracterización o discriminación. Quienes todavía insisten en marcar las diferencias por el color de la piel u otros rasgos biológicos tienden a naturalizar a los indígenas; en cambio, la definición étnica destaca la lengua, las prácticas y creencias, como asimismo las referencias históricas con que los propios grupos señalan su linaje. Si esos rasgos se trabajan de forma combinada, es difícil establecer delimitaciones invariables entre los indígenas y los que no lo son; todavía más después de prolongados procesos de mestizaje como los ocurridos durante la modernización de las sociedades latinoamericanas, especialmente con las migraciones y la reinserción de un gran número de indígenas en ámbitos urbanos.
¿Cómo cuantificar, en estas condiciones, el número de indios existente en cada nación? Debido a la movilidad de las fronteras étnicas, existen distintas estadísticas. Si bien los análisis teóricos y cualitativos combinan los indicadores mencionados, es común priorizar el componente lingüístico al establecer la cantidad de etnias y su tamaño (en Chile, las encuestas del censo preguntan sobre la autoidentificación; pero en Bolivia, Guatemala y otros países se privilegia la identificación lingüística). Varios organismos internacionales registran cerca de cuatrocientos grupos indígenas diferentes, que sumarían entre 35 y 40 millones (BID, 1997, CEPAL-Celade, 1999). Héctor Díaz-Polanco (1995) hace oscilar ese cálculo entre 40 y 50 millones, priorizando la autoidentificación y la especificidad de sus relaciones económicas, organización social y hábitos culturales.
Encabezan las estadísticas: México, con 10,9 millones (el 12,6% de la población); Perú, con 9 millones (40,2%); Guatemala, con 4,6 millones; Bolivia, donde el censo registraba 3.058.208 (59%) y las estimaciones eran de 5,6 millones (81,2%), y Ecuador, con 3,8 millones. Esos números corresponden a datos obtenidos entre 1990 y 1994 y son resultado de la confrontación de censos y estimaciones que, como se observa sobre todo en el caso boliviano, pueden discrepar notoriamente.
No es fácil llegar a acuerdos de amplio consenso acerca de en qué consiste la diversidad de los grupos indígenas. ¿Qué justifica, después de la imposición colonial y estatal-nacional de un denominador común, sumar en un solo conjunto cuatrocientos grupos con lenguas diferentes? En la descripción etnográfica de una reunión de indios de quince países latinoamericanos, celebrada en México entre el 6 y el 9 de diciembre de 2003, observamos que, ante la pregunta “¿quiénes somos?”, y pese a la voluntad de convergencia, prevalecieron las dificultades para encontrar un término unificador. Ni el color de la piel, ni la lengua, ni el territorio, ni la religión abonaban ese propósito. “Somos el trigo, el maíz, el cerro”, así se expresó poéticamente. Se prepararon listas de rasgos distintivos como “la vida comunitaria, el amor a la tierra” y “las celebraciones ligadas a los calendarios agrícolas”. Cuando se intentó formular “una matriz civilizadora” que abarcase todo el continente, varios participantes argumentaron la necesidad de darle amplitud suficiente para incluir a indios y mestizos. Algunos prefirieron definir la condición común basándose en la perspectiva generada por la descolonización y en los procesos actuales de lucha social y cultural. Pero ¿qué es más decisivo: la desigualdad social o las diferencias culturales? ¿Definirse por las referencias a la cuales se oponen o por “ámbitos de comunión”? ¿Naciones o pueblos: delimitación jurídica o movimientos étnico-sociales? La respuesta no es la misma –se dijo– para Bolivia, donde la indianidad es casi sinónimo de nación, hasta en los medios urbanos, que para México, una sociedad con fuerte mestizaje.
Los indios y los mestizos en las ciudades
Además de la diferente inserción en las naciones y de los distintos procesos de modernización, la condición de los indígenas se ha visto transformada por las migraciones, la incorporación de bienes industriales y la adopción voluntaria o impuesta de formas de producir y consumir que modifican sus diferencias tradicionales. En cierta medida, los recursos culturales occidentales y modernos han pasado a formar parte de lo que hemos denominado “patrimonio intercultural” (García Canclini, 2004). Se ha observado –en reuniones de las que participan distintos grupos indígenas– que el español, además de ser una lengua impuesta, les sirve para comunicarse y establecer vínculos solidarios.
Ante la crisis de los modelos políticos nacionales y de los procesos de modernización capitalista, surgen enérgicas afirmaciones de las identidades indígenas, como el zapatismo mexicano y también los movimientos étnicos bolivianos y ecuatorianos que en el último decenio provocaron la caída de gobiernos. Hubo cambios legales a favor de las autonomías indígenas en Colombia y en partes de México, por ejemplo en Oaxaca, como asimismo un reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural del Estado en Bolivia (1994), Ecuador (1998), Guatemala (1985), Nicaragua (1987) y Paraguay (1992). Entre las ciencias sociales, la antropología es la que más acompaña esos movimientos sociopolíticos por medio de diagnósticos críticos del indigenismo y los programas de etnodesarrollo (Bartolomé, Bonfil, Escobar y Stavenhagen), con los cuales contribuye a afianzar y legitimar políticamente las diferencias.
Al mismo tiempo, algunos grupos indígenas y de investigadores discuten la eficiencia de las afirmaciones de la cultura y los derechos políticos locales basadas en una perspectiva exclusivamente autonomista. Ciertos movimientos que levantaron utopías basadas en tradiciones locales exacerbadas, como Sendero Luminoso, han mostrado sus riesgos. En lugar de las afirmaciones identitarias aislacionistas, el filósofo mexicano Luis Villoro sugiere retomar el sentido comunitario de convivencia de la herencia indígena. Según este autor, aquellos que ya no se definen por el arraigo a la tierra ni dependen del trabajo agrícola comunal para subsistir, pueden reelaborar esa perspectiva comunitaria en las condiciones de la ciudad moderna (en consejos de barrios de trabajadores y asociaciones de la sociedad civil) y a la medida de un mundo interdependiente (Villoro, 2001, cap. I).
Más que una diversidad constante, la trayectoria de los movimientos indígenas muestra procesos de transformación, declinación y reemergencia identitaria. Varios autores destacan la migración hacia las ciudades y las difíciles condiciones de supervivencia en los nuevos contextos para explicar la reconstrucción de barrios y movimientos indígenas en ámbitos no tradicionales. Se habla de una “etnogénesis” urbana. Los enormes contingentes indígenas que dejan sus territorios históricos no son ya sinónimos automáticos de “desindianización”. En palabras de un informe de la CEPAL, en “numerosos casos, tanto los migrantes como los residentes rurales mantienen vivos sus lazos de parentesco, sus vínculos sociales y emocionales con sus lugares de origen”. Urrea (1994) señala que los traslados de migrantes indígenas y negros a los centros urbanos, más que la pérdida de la identidad, muestran una adaptación continua asociada
a la lengua de origen, la conservación de uniones preferenciales entre miembros del mismo grupo de procedencia, la manutención del sistema de familia y de compadrazgo con algunas variaciones, los patrones de crianza y socialización comunes a las áreas de origen y la conservación de una buena parte de las tradiciones vernáculas, sobre todo, de una cosmovisión o inconsciente colectivo común (Faust, 1990, citado por Urrea, 1994).

- Plaza de las Tres Culturas y la iglesia de Santiago Tlatelolco, donde se descubrieron nuevas pinturas indígenas del siglo XVI, en la ciudad de México (Jesús Gorriti/Creative Commons)
Afroamericanos
La enorme presencia de población de origen africano instalada, desde el período colonial, en varios países latinoamericanos y caribeños ha sido tan deficientemente contabilizada como la indígena. Los censos no la registran en todos los países, y aquellos que lo hacen no siempre tratan del mismo modo el continuum y las diferencias cromáticas de la piel, rasgos que acostumbran ser priorizados para identificar la diferencia.
Las estimaciones globales, incluyendo los negros y los mestizos afrolatinos, dan cifras en torno a los 150 millones de personas; o sea, un tercio de la población latinoamericana. Su presencia es mayor en Brasil (74.833.200, que incluye un 10% de negros y el resto de mestizos), Colombia (20% de la población, sin diferenciación nítida), Venezuela (10% de la población) y después Haití, República Dominicana, Cuba, Jamaica y Trinidad y Tobago. Otros países donde se sabe que los afroamericanos tienen presencia significativa, como Costa Rica, México, Panamá y Uruguay, no ofrecen cifras de censo. [Estos datos provienen de un estudio de la CEPAL del año 2000, preparado por Álvaro Bello y Marta Rangel, que utilizó como fuente de los porcentajes de población negra y mestiza el U.S. Bureau of the Census, International Data Base (www.census.gov), excepto para Brasil (www.ibge.gov), Haití (www.odci.gov), Colombia, República Dominicana y Venezuela (Larousse Moderno, 1991); y, para la población: Anuario estadístico de la CEPAL (1998)].
Una evaluación de la región muestra que la cuestión indígena tiene un papel más claro en el continente debido a la importancia histórica y demográfica de los pueblos originarios, a los cuales se les está otorgando un creciente reconocimiento. Pero no ocurre lo mismo en relación con los grandes contingentes afroamericanos, a los cuales casi siempre les han sido negados el territorio, los derechos básicos y la posibilidad de ser tenidos en cuenta por las políticas nacionales. Existen estudios especializados, por ejemplo, sobre la santería cubana, el candomblé brasileño y el vudú haitiano, y, últimamente, las músicas que los representan son valorizadas y difundidas por las industrias culturales. Pero raramente se incluyen los grupos que mantienen esas tradiciones culturales en el análisis estratégico de lo que puede ser América Latina.
Lo afroamericano es considerado, como ocurre a veces con las contribuciones indígenas, contraparte o complemento de la herencia occidental, pero con un alcance restringido. Todavía, no sólo en Brasil y los países caribeños, donde la “negritud” es más visible, sino también en el área andina, México y otras regiones de América Latina, las culturas nacionales y urbanas exhiben la influencia afro en los carnavales, en los templos y en los rituales religiosos, como asimismo en los usos de aportes “negros” en las industrias culturales (De Carvalho, 2002). No es posible comprender, sin esa participación, afrodanzas como el rap, el hip-hop, el funk, el reggae y la champeta colombiana, ni tampoco las fusiones con el jazz y el rock, el tango y el huaino, el samba y la lambada, configuraciones simbólicas que permean las prácticas sociales de muchos sectores latinoamericanos, desde las culturas juveniles hasta los festivales de World Music.
La fuerza artística, cultural, deportiva e intelectual de la presencia afroamericana no ha bastado para modificar radicalmente los dispositivos formales e informales de segregación. En Brasil, mientras los blancos se concentran en ocupaciones no manuales (53%), los negros (81%) y los mestizos (70%) se dedican a trabajos manuales. Esa distribución injusta, que se manifiesta también en la exclusión de muchas áreas del mercado laboral, se combina con la escolaridad más baja y la menor capacitación profesional de los afroamericanos. Algo semejante ocurre con las poblaciones negras de otras naciones del continente. En varios países del Caribe, notoriamente en Puerto Rico, los negros y mulatos libres (más numerosos que los escolarizados)
llegaron a ser de los sectores más “cultos” –en términos de educación y refinamiento– de las Antillas hispanas en diversos momentos de su historia, con una participación activa fundamental […] Este trasfondo es fundamental para entender la posición (más que de defensiva resistencia) de ofensiva cultural de las culturas afrocaribeñas en diversos aspectos del panorama cultural contemporáneo (Quintero Rivera, 2002, p. 136).
No es por casualidad que la música y la pintura del Caribe han otorgado un lugar destacado a la producción cultural afro y facilitado su proyección internacional: desde mediados del siglo XX, se registra un impacto internacional de la salsa en Nueva York, del reggae en Londres y del souk en París, además de una vasta difusión de esas músicas en regiones no afroamericanas de América Latina.
Últimamente también se han observado cambios en varios países continentales, por ejemplo, en algunos centros de educación –especialmente universitarios– de Brasil, que comienzan a aplicar medidas de “discriminación positiva”, asignando cuotas mínimas de ingreso para ese grupo. La Constitución brasileña de 1988 y la colombiana de 1991 se cuentan entre los cambios legales que reconocen derechos culturales y territoriales de las comunidades negras.
Lo afro en la multiculturalidad actual
La mayor visibilidad de la presencia afroamericana –de modo análogo a lo que ocurre con las diferencias de género– ha comenzado a modificar la reflexión sobre el multiculturalismo, la ciudadanía y las desigualdades en algunos sectores intelectuales, artísticos y políticos. Se han modificado las definiciones oficiales de nación y de latinoamericanidad y también los esquemas sociológicos y antropológicos construidos predominantemente con base en la etnicidad indígena. Podríamos decir que se va abriendo el horizonte de lo que significa ser latinoamericanos (Escobar, 1999; Wade, 1998).
Con todo, en las industrias culturales, que también conceden más espacio a los grupos afroamericanos y sus culturas, prevalece la tendencia a incorporarlos de forma “fetichizada”. Las culturas negras son valorizadas por su concepción más libre del cuerpo, por su capacidad de restituir los “valores humanos perdidos en Occidente: la fiesta, la risa, el erotismo, la libertad corporal, el ritual vital, la espontaneidad, el relajamiento de las tensiones, la sacralización de la naturaleza y lo cotidiano” (De Carvalho, 2002, p. 104). Por un lado, ese atractivo ha favorecido las fusiones musicales y la incorporación de algunos representantes exitosos del deporte y la música a los discursos culturales nacionales e internacionales, lo que ha contribuido a valorizar parte de las culturas afroamericanas. Por otro, como señalara José Jorge de Carvalho, la dinámica uniformadora y simplificadora de la masificación industrial de la cultura tiende a nivelar las diferencias y “ecualizar” –como las grabaciones que, mediante procedimientos electrónicos, reducen las variaciones tímbricas y las diferencias melódicas– la diversidad de las culturas. La ecualización disminuye lo discordante, los puntos de resistencia y los desafíos de los diferentes (De Carvalho, 1995).
En la exotización y los usos mediáticos de la producción cultural afroamericana se percibe algo semejante a lo que ocurre con la reutilización de los artesanatos y los saberes médicos tradicionales de las culturas indígenas. Los análisis estructurales sobre el papel de las poblaciones afroamericanas en las sociedades contemporáneas –en la medida en que se toma conciencia, como en los estudios de la CEPAL y de los antropólogos citados, de su explotación centenaria– indican que la “integración” será superficial y, nuevamente, marginadora si no está acompañada por la reestructuración del control de la producción de cultura por los propios grupos y la gestión autónoma de sus diferencias. Además de incorporar los productos como bienes estéticos y mercancías, es necesario reconocer los derechos de las comunidades que los generan.
Europeos y asiáticos
A esas formas tradicionales de diferenciación sociocultural, constituidas por las poblaciones indígenas y afroamericanas, se agrega la diversidad producida entre los siglos XVI y XX por las migraciones españolas, portuguesas, inglesas, francesas, holandesas, italianas y judías. A todo eso se incorporó, en el transcurso del siglo XX, la llegada de contingentes asiáticos –japoneses, chinos y coreanos– que se fueron integrando a América Latina. En rigor, es insuficiente llamar latina a esa América tan heterogénea. Tal vez convenga mantener esa designación porque es la que mejor nos permite entendernos entre latinoamericanos, elaborar proyectos comunes y posicionarnos ante el mundo. Pero no hay que olvidar el multinacionalismo y la multietnicidad.
Es difícil medir y evaluar la incidencia de las culturas europeas y asiáticas en el espectro de la diversidad latinoamericana. En varios países se decidió no preguntar en los censos sobre esas diferencias para evitar discriminaciones. En otros casos, la dificultad deriva del alto grado de mezcla de esos inmigrantes y su relativa disolución como comunidades diferenciadas (por ejemplo, españoles e italianos).
Se estima que entre 1846 y 1930, de los 52 millones de personas que salieron de Europa, el 21% se dirigió a América Latina. De ese total, el 38% eran italianos, el 28% españoles y el 11% portugueses. La mayoría de los inmigrantes escogió como destino la Argentina, Brasil, Cuba y las Antillas, Uruguay y México. La llegada de esos contingentes europeos aumentó, entre 1840 y 1940, en un 40% la población argentina y en aproximadamente un 15% la brasileña (González Martínez, 1996).
Los estilos culturales y, en algunos casos, las experiencias políticas y sindicales de esos inmigrantes en sus países de origen influyeron notablemente en la organización educativa, política y laboral de las sociedades latinoamericanas durante los siglos XIX y XX, cuando estaban en formación como naciones y Estados modernos. Durante la Segunda Guerra Mundial, y en el caso español durante las décadas del franquismo, los inmigrantes europeos en América Latina contribuyeron a crear editoriales e instituciones educativas, e interconectaron a las culturas latinoamericanas con los procesos que se desarrollaban fuera de la región. Todo eso amplió la concepción histórica de la diversidad en América Latina y las referencias interculturales del mundo.
A fines del siglo XX y principios del XXI, dos movimientos entre América Latina y Europa han intensificado los intercambios. Uno de ellos fue el ciclo migratorio desde América Latina hacia España, Italia, Alemania y otros países europeos de millones de perseguidos políticos que escaparon de las dictaduras militares del Cono Sur y de los conflictos armados en América Central, como asimismo desempleados y desesperanzados por la decadencia económica de esos mismos países y de Perú, Colombia y Ecuador (también se deben considerar como detonantes de nuevos procesos de interculturalidad las migraciones de sudamericanos y centroamericanos a México, Costa Rica y los Estados Unidos, por los mismos motivos).
El otro fue la expansión en América Latina de empresas, editoriales, agencias de telecomunicaciones y bancos europeos, que influyeron notablemente en los hábitos laborales y la comunicación sociocultural. Algo semejante ocurre en algunos países latinoamericanos con la llegada de empresas chinas, japonesas y coreanas. ¿Qué significa eso en relación con la ampliación de la diversidad cultural? Estudios recientes distinguen entre las fábricas globalizadas que producen vestimentas, televisores y automóviles en todos los continentes (preferentemente en el denominado Tercer Mundo, debido a los menores costos de los salarios) y la persistencia de las culturas laborales y cotidianas locales. El montaje de objetos y dispositivos electrónicos puede ser semejante en las fábricas estadounidenses, japonesas y coreanas situadas en México, Guatemala y Yacarta, pero las singularidades de esos países siguen manifestándose en las relaciones laborales, familiares y personales, con modalidades diferentes en cada caso.
La fábrica globalizada no produce automáticamente una cultura del trabajo global […] Un televisor o una radio pueden funcionar perfectamente aunque sus componentes hayan sido fabricados en lugares tan remotos como Taiwan, Singapur, Brasil, el Reino Unido, Japón, Estados Unidos y México. Un pantalón puede tener un diseño armónico aunque el tejido provenga de India, los botones de Corea, el hilo de Alemania y el cierre relámpago de Guatemala. Todo eso se puede juntar de forma coherente y exacta, y los resultados pueden ser, hasta cierto punto, homogéneos y previsibles. Pero, cuando se trata de juntar culturas, el panorama cambia de manera radical. En ese caso, los componentes no son objetos inanimados, sino seres humanos dotados de voluntad, raciocinio, sentimientos, costumbres y sueños. A raíz de ello, se produce un melting pot en el que las características individuales desaparecen fundiéndose en una mezcla uniforme. En la mejor de las hipótesis, se condimenta una ensalada en la que cada uno de los ingredientes conserva el sabor y la textura que lo distingue, aunque la conjunción de todos forme un conjunto integrado (Chang y Chang, 1994, p. 45).
Pero, muchas veces, ni siquiera se llega a eso: “La conjunción de culturas puede ser fallida, dado que persisten grupos opuestos en disputa o que coexisten con sus diferencias y con niveles de consenso muy bajos” (Reygadas, 2002, pp. 15-16).
Centenas de mujeres cakchiqueles, que viven en la periferia de la ciudad de Guatemala y trabajan en confecciones coreanas que se exportan a los Estados Unidos, siguen usando vestidos tradicionales indígenas. Los mexicanos que residen en California conservan su lengua, costumbres gastronómicas y formas de relacionarse entre ellos, y continúan vinculados a los mixtecos de Oaxaca y a los purépechas de Michoacán, quienes los visitan para las fiestas y en ocasiones se desempeñan como criados. Los brasileños hacen algo semejante con sus “negocios étnicos” en San Francisco (California), y los estadounidenses los identifican por la decoración de sus barrios y la importancia que conceden al café y las conmemoraciones festivas. Aunque, a veces, la vecindad con diversas minorías latinas los induce a asociarse –entre otros ejemplos cabe mencionar la Taquería Goiana, fusión de brasileños de Goiás con mexicanos detectada por el antropólogo Gustavo Lins Ribeiro–. La diversidad persiste también fuera del entorno originario, incluso en los trabajos esbozados por culturas distantes, y puede impulsar asociaciones interculturales para afirmar una diversidad más compleja.
Diferencias resultantes de la globalización
Basándonos en los datos mencionados, queda claro que las sociedades latinoamericanas no son distintas únicamente por la diversidad étnica, nacional o regional. Un nuevo mapa de diferencias y desigualdades se va configurando gracias a la interacción de las culturas latinoamericanas entre sí y con los movimientos globalizadores. Los procesos de mestizaje, sincretismo e hibridación han propiciado la convivencia de grupos variados. Ha habido conflictos y desigualdades en muchas regiones de América Latina, pero con políticas menos segregacionistas y sin los enfrentamientos religiosos que ocurren en otras partes del mundo. Por eso es común diferenciar el multiculturalismo latinoamericano, por ejemplo, del asiático y el estadounidense. Existen en América Latina fundamentalismos nacionalistas y etnicistas que también promueven las autoafirmaciones excluyentes, o sea, que absolutizan un único patrimonio cultural considerado puro y basado en la autoestima como clave para la reivindicación de los derechos de las mujeres y de las minorías en los Estados Unidos, y algunos movimientos indígenas y nacionalistas latinoamericanos que interpretan de manera maniquea la historia y los conflictos sociales. Sin embargo, el aislamiento y la acción afirmativa a cualquier precio no son tendencias predominantes en la historia de América Latina de las últimas décadas.
En este tiempo de globalización se ha vuelto más evidente la versatilidad de las identidades étnicas y nacionales, la interdependencia asimétrica, desigual, pero que no se puede esconder, en cuyo medio se esfuerza para determinar los derechos de cada grupo. Por eso, algunos movimientos de artistas e intelectuales que se identifican con las demandas étnicas y regionales, como las del zapatismo en Chiapas, sitúan esa problemática particular, como los propios zapatistas, en un debate sobre la nación y cómo reasentarla en los conflictos internacionales. Las movilizaciones de indígenas en Bolivia y Ecuador –que tienen en el centro de sus agendas un cambio en la explotación del gas y el petróleo, y el reposicionamiento de sus recursos naturales y culturales en las disputas internacionales– muestran a los movimientos indígenas tomando las riendas de sus intereses y objetivos históricos en medio de la complejidad de los procesos de globalización.
En este sentido, en los últimos años ha habido cierto desplazamiento de los estudios sobre la diversidad al análisis del interculturalismo. Entender el énfasis en la diversidad como valorización de la capacidad de cada nación, etnia o grupo para expresar su cultura en su espacio propio es, sin duda, una necesidad importante. Pero, en un mundo tan interconectado, la simple afirmación de la diversidad puede conducir al aislamiento y, finalmente, a la ineficacia. También se considera necesario trabajar en los espacios globalizados a favor del interculturalismo democrático: el problema no es que a cada uno se le permita hablar su lengua con su grupo o cantar sus canciones y filmar sus fiestas en el ámbito local; hoy el desarrollo cultural pone en juego lo que significa la convivencia entre nativos e inmigrantes, entre distintas religiones, gustos y concepciones de la familia en medio de conflictos transnacionales. Las preguntas no sólo se refieren al modo de reivindicar lo peculiar. Por ejemplo, ¿la escuela y los medios de comunicación pueden ayudarnos a descubrir el valor del diferente, reducir la desigualdad que convierte las diferencias en amenazas irritantes y generar intercambios constructivos a distancia? Se experimenta la necesidad de trabajar, no sólo sobre los derechos de la diversidad, sino también sobre los derechos interculturales.
Industria cultural de la diversidad
La diversidad cultural no se configura exclusivamente, por lo tanto, en cada sociedad, subordinando las diferencias étnicas y regionales a espacios educativos y políticos nacionales monolingües. La interconexión de todas las clases y numerosas etnias hoy ocurre a escala transnacional, y las industrias culturales se han convertido en agentes clave para la gestión globalizada de las diferencias. Es necesario considerar, entonces, cómo esas industrias reorganizan la diversidad, especialmente por medios audiovisuales.
Una cuestión conceptual importante es determinar si es pertinente denominar a la sociedad actual como sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Quienes prefieren la primera fórmula consideran que los avances y las transformaciones modernizadores se nutren de la industrialización de la información y de su empleo sistemático para reestructurar los procesos productivos, abaratar de ese modo el costo de la producción, incrementar exponencialmente la capacidad de procesar, almacenar y transmitir datos.
Desde esa perspectiva se afirma que el desarrollo social y cultural depende de que todos los países se integren a la revolución digital e informática y todos los sectores de cada sociedad accedan a “trabajos inteligentes” por medio de las nuevas habilidades y de la conexión con las redes que proporcionan información estratégica. Con un enfoque semejante al que hace tres o cuatro décadas sustentó el desarrollismo, se piensa que la tecnologización productiva, la expansión de los mercados y su integración transnacional incrementarán los beneficios económicos para toda la población. Como consecuencia, el acceso directo y simultáneo a la información logrará democratizar la educación y mejorar el bienestar de la mayoría.
Los cambios ocurridos en las sociedades latinoamericanas bajo la reorganización neoliberal no avalan ese optimismo tecnocrático. Los adelantos en la conexión informática de las sociedades, limitados a las minorías, no resuelven las diferencias y las desigualdades estructurales ni la marginación de los sectores populares. La sociología de la educación advierte una “simultaneidad sistemática” entre todas las dimensiones del desarrollo, porque los educandos no son iguales, no tienen idénticas posibilidades de aprender ni se interesan por los mismos contenidos. Una educación homogénea, basada en información universal y estandarizada, no genera mayor equidad ni tampoco una democratización participativa. Si prestamos atención a lo que nos dicen las múltiples formas de pertenencia y cohesión social, escucharemos una pluralidad de demandas. Es necesario desarrollar
adaptaciones pragmáticas a los grupos específicos [por ejemplo, el bilingüismo en zonas multinacionales], buscar la pertinencia curricular en función de las realidades territoriales en que se desenvuelve la escuela, y asignar fondos especiales en las zonas de mayor vulnerabilidad social y precariedad económica (Hopenhayn, 2002, pp. 315-316).
Algunos grupos indígenas, campesinos y pobres urbanos emplean tecnologías avanzadas (informáticas y satelitales) desde hace ya varios años. Las utilizan para registrar sus leyendas orales, comunicarse con movimientos equivalentes en regiones distantes y establecer solidaridad política. En estos casos comprobamos que las culturas tradicionales pueden pasar a la “segunda oralidad” de los medios audiovisuales y electrónicos. Pero es necesario preguntarse cuáles son los beneficios de esas incorporaciones ocasionales, relativamente aisladas, para las redes avanzadas del conocimiento. Su impacto es mayor en los medios urbanos, pero, obviamente, excluye a aquellos sectores que carecen de equipamientos tecnológicos y hasta de electricidad.
Como ha ocurrido con otros adelantos tecnológicos, se confió en que internet reduciría las distancias y la desigualdad, y que influiría sobre todos nosotros por medio de las redes globalizadas. Efectivamente, internet nos aproxima y torna simultáneas vidas distantes; pero, como el 20% de la población mundial monopoliza más del 90% del acceso a esta tecnología, también aumenta y profundiza la brecha entre ricos y pobres. Los medios de comunicación y la informática nos permiten imaginar que vivimos en la sociedad del conocimiento, pero la reunión cumbre sobre el tema realizada en Ginebra en diciembre de 2003 registró que el 97% de los africanos no tiene acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, mientras que Europa y los Estados Unidos concentran el 67% de los usuarios de internet. América Latina, que cuenta con el 8% de la población mundial y contribuye con el 7% del Producto Bruto Interno (PBI) global, participa del ciberespacio con apenas el 4%. El bajo porcentaje de navegantes, computadoras y acceso a internet, explica un informe de la CEPAL, es causa y síntoma de nuestro atraso y escasa visibilidad cultural en los diálogos mediáticos globales y en los espacios públicos internacionales: “¡Estar fuera de la red es estar simbólicamente en la intemperie o en la sordera!” (Hopenhayn, 2002, pp. 13-14). Veamos algunos datos más:
Hacia fines de 2002, la densidad de las comunicaciones en América Latina era heterogénea: mientras en la mayoría de los lugares había televisión, sólo el 16% de la población contaba con telefonía fija; el 20% con telefonía celular; el 8% con acceso a Internet, y apenas el 0,3% con acceso a banda ancha (Hilbert, 2003).
Esos números revelan que,
si bien una parte significativa de la población tiene acceso a información, imágenes, contenidos y mensajes a distancia emitidos por otros (frente a los cuales sólo ostentan la condición de receptores), una parte menor tiene la posibilidad de comunicarse a distancia en una relación interpersonal, y una parte todavía más reducida accede a medios interactivos a distancia que le permiten actuar como emisora frente a grupos más amplios (Hopenhayn, 2005, p. 121).
Las diferencias de las etnias y de los grupos subalternos o marginados comúnmente están asociadas a formas multidimensionales de desigualdad. El “tecno-apartheid” está íntimamente ligado a un complejo paquete de segregaciones históricas configuradas por las diferencias culturales y las desigualdades socioeconómicas y educativas. Consecuentemente, las antiguas formas de diversidad cultural no pueden ser ignoradas; cabe señalar, también, que no han sido ni podrán ser suprimidas por las condiciones tecnológicas avanzadas. Las reflexiones sobre la sociedad del conocimiento (no sólo de la información) necesitan retomar los análisis precedentes sobre la conversión de las diferencias en desigualdades, causadas por la discriminación lingüística, la marginación territorial y la subestimación de los saberes tradicionales o su baja legitimidad jurídica.
En las ciudades, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, se continúa afirmando la pertenencia étnica, grupal y nacional, y se aprecia un mayor acceso a los repertorios transnacionales difundidos por los medios urbanos y masivos de comunicación. La conjunción del mundo televisivo, las computadoras y los video-juegos está familiarizando a las nuevas generaciones con los modos digitales de experimentar el mundo, con estilos y ritmos de innovación propios de esas redes y con la conciencia de pertenecer a una región más amplia que el propio país.
Un obstáculo para ese aprendizaje es que la participación desigual en las redes de información se combina con la desigual distribución mediática de los bienes y mensajes de aquellas culturas con las cuales estamos interactuando. ¿Cómo construir una sociedad (mundial) del conocimiento cuando potentes culturas históricas, con centenas de millones de integrantes, son excluidas de los mercados musicales, cuando los discos que, paradójicamente, llevan el título de World Music ocupan los estantes marginales en las tiendas? No existen condiciones de eficaz mundialización de las formas de conocimiento y representación expresadas en los filmes árabes, hindúes y latinoamericanos si ellas están casi ausentes en las pantallas de los países vecinos. Tampoco circulan en las ciudades del Primer Mundo (Los Ángeles, Nueva York, Berlín), donde habitan millones de emigrantes de esas regiones que serían su público natural.
Algo semejante ocurre con las ofertas musicales y fílmicas en televisión, videos y páginas de internet. La enorme capacidad de las compañías cinematográficas hollywoodenses –Buena Vista, Columbia, Fox, Universal y Warner Bros– de manejar combinadamente los circuitos de distribución en esos tres medios en todos los continentes les permite controlar la casi totalidad de los mercados en beneficio de sus producciones. Se convierten, de este modo, en administradoras privilegiadas de la diversidad.
Políticas culturales
En la medida en que el autoconocimiento de cada sociedad –y el conocimiento del lugar que ocupa entre las otras– también se construye en las redes informáticas y en las producciones narrativas, musicales y audiovisuales industrializadas, se requieren políticas que garanticen la diversidad y la interculturalidad en los circuitos transnacionales. Estamos en una época en que crece la aceptación del multiculturalismo en la educación y los derechos políticos, pero se estrecha la diversidad en las industrias culturales.
La simple entrega de esa responsabilidad al mercado para que “organice” la interculturalidad no amplía el reconocimiento de las diferencias. Se necesitan políticas nacionales e internacionales que consideren la diversidad por medio de legislaciones que protejan la propiedad intelectual, su difusión y el intercambio de bienes y mensajes, y controlen las tendencias oligopólicas. Una sociedad del conocimiento incluyente requerirá patrones normativos nacionales e internacionales y soluciones técnicas que respondan a las necesidades nacionales y regionales, oponiéndose a la simple comercialización lucrativa de las diferencias subordinables a los gustos internacionales masivos.
Varios autores destacan, evaluando lo que ocurrió con la gestión industrial y empresarial de las diferencias, la necesidad de políticas públicas que garanticen una circulación más equitativa de lo producido por las distintas etnias y naciones. El punto de partida es concebir la sociedad de modo multifocal y con relativa descentralización. Esa afirmación general adquiere sentidos distintos en las ciencias y los sistemas de representación sociocultural. El respeto por la universalidad del conocimiento implica buscar la compatibilidad de los saberes científicos y de aquellos que corresponden a otros órdenes de experiencias simbólicas y modelos cognitivos. Mientras tanto, en las industrias de la comunicación, las tendencias homogeneizadoras de los mercados no generarán una verdadera integración planetaria ni latinoamericana si no aceptan la versatilidad exigida por aquellas formas de elaboración simbólica poco rentables comercialmente.
El desenvolvimiento actual de la diversidad ha llevado a postular el plurilingüismo y el policentrismo tanto en las ciencias como en las industrias culturales, aunque, debido a sus dinámicas diferentes, sean distintas las razones para hacerlo. En el ámbito de la producción científica, ello supone impulsar políticas que fortalezcan el desarrollo endógeno de investigaciones, publicaciones y actividades de intercambio en lenguas diferentes del inglés, y la comunicación entre esas otras lenguas por medio de traducciones, publicaciones conjuntas, congresos e investigaciones comparativas.
En las industrias culturales encontramos una alta concentración de información y de otros modos de representación sociocultural, también con predominio del inglés, y pocos espacios para las culturas minoritarias y también para aquellas lenguas y culturas que abarcan centenas de millones de personas (español, portugués, lenguas indígenas).
Reconocer la escasa capacidad de la ciencia y la producción industrializada de cultura para abarcar la diversidad cultural hace que veamos la sociedad del conocimiento como un proceso apenas emergente. Las innovaciones tecnológicas están expandiendo –mucho más de lo que lo hicieron en el pasado– los saberes científicos y otras formas de representación, pero ni internet ni la difusión masiva transnacional de otros recursos de comunicación avanzados bastan para conseguir una incorporación generalizada de lo que llamamos sociedad del conocimiento. Todavía no estamos en una sociedad mundial propiamente dicha. Prueba de ello ha sido la frustrada tentativa –durante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, en Ginebra– de establecer un “fondo de solidaridad digital” que equilibre la apropiación de las tecnologías avanzadas, formado con el aporte de un dólar por computadora vendida y el 1% de cada comunicación telefónica (Le Monde, París, 10 de septiembre de 2003).
Diferencias étnicas y sustentabilidad
Todos los grupos sociales tienen cultura, nos asegura la antropología, pero no todos pueden desarrollarla, según revelan los estudios sociológicos y económicos sobre la diversidad. Entonces, no sólo es necesario respetar las diferencias sino también promover políticas que aporten condiciones para la equitativa expresión y comunicación cultural de los diferentes grupos sociales.
La diversidad cultural será poco viable en esta época de interdependencias globales si sólo se apoya en los derechos sobre la tierra, la lengua y la educación propias de cada grupo. Hay que considerar otras condiciones para tornar sustentable la producción cultural de cada sociedad en esta época de intensa competitividad, innovación tecnológica incesante y fuerte concentración económica transnacional. Algunos piensan que, así como para proteger el medio ambiente se debe limitar el desarrollo exclusivamente orientado al rendimiento económico, es preciso controlar la expansión de las megacorporaciones de la comunicación y proteger la producción cultural endógena de cada nación. Se ha llegado a hablar de una “ecología cultural del desarrollo”: el patrimonio histórico, las artes y también los medios audiovisuales y los recursos informáticos son parte de la continuidad identitaria, recursos para la participación ciudadana, el ejercicio de las diferencias y los derechos de expresión y comunicación. A favor de una concepción no sólo económica del desarrollo, cabe señalar que la cultura y las comunicaciones contribuyen al desarrollo comunitario, la educación para la salud y el bienestar, la defensa de los derechos humanos y la comprensión de otras sociedades. Existe una transversalidad de la cultura, que la interrelaciona con las demás áreas de la vida social (Yúdice, 2004). Muchos conflictos actuales se explican, en parte, por haber olvidado que el desarrollo económico no se reduce a crecimiento, inflación baja y equilibrio de la balanza comercial, y que el desarrollo social incluye esa dimensión propia de la cultura que implica encontrarle sentido a lo que hacemos.
Esa transversalidad de las culturas con otras áreas de la vida social es requisito imprescindible para su desarrollo sustentable. Para consolidarlo es preciso estimular otras estructuras, otras lógicas de producción y difusión, además de las que promueven las megacorporaciones. Las múltiples funciones de la cultura no pueden ser cumplidas si la industria fonográfica sólo edita canciones best-sellers y la industria cinematográfica atribuye el 95% de sus producciones a un único país. Dicho de otro modo, se trata de crear espacios económicos y circuitos de comunicación para las editoriales independientes, las películas de muchas culturas y las productoras locales de discos y videos.
¿Cómo crearlos? Cuando se defiende la diversidad y las posibilidades expresivas de cada nación, incluso de las minorías, surgen voces que exigen la reinstauración de los antiguos controles de aduanas y fronteras. Esas formas de protección son ineficaces en este tiempo de comunicaciones transnacionales y fusiones multimedia entre los campos editorial, audiovisual y de telecomunicaciones. Lo mejor sería generar condiciones propicias para que, por ejemplo, la enorme producción musical independiente de América Latina no quedase aislada en conciertos y ferias locales. En los últimos años, algunos organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han procurado impulsar políticas públicas que otorguen subsidios estratégicos y créditos blandos, formen en mercadotecnia globalizada a los productores, los articulen en circuitos alternativos de empresas medianas y pequeñas, y favorezcan sus viajes y su participación transversal en actividades socioeconómicas internacionales (festivales y ferias, megaespectáculos, turismo, programas de fundaciones y ONG). La cooperación internacional es decisiva para reconstruir y renovar los aparatos institucionales de los Estados, para comprender cuáles son aquellas áreas estratégicas de la cultura y la comunicación en las que los países latinoamericanos pueden mejorar su competitividad internacional (algunos en la industria editorial, otros en la producción de programas televisivos, otros en el cine y la música). Otra iniciativa mencionada a comienzos del siglo XXI en reuniones cumbre de presidentes latinoamericanos es la posibilidad de intercambiar deuda por inversión internacional en programas educativos y culturales.
Una de las claves de esas acciones revitalizadoras es formar públicos culturales y usuarios de las nuevas tecnologías de comunicación, o sea, colocar el aprendizaje de la interculturalidad, la innovación y el pensamiento crítico en el centro de las acciones educativas. La democratización cultural requiere extender la acción formativa y facilitadora de los Estados, como, por ejemplo, dotar de computadoras y equipamientos audiovisuales a las escuelas y propiciar lo que George Yúdice ha dado en llamar “una suerte de globalización desde abajo”, apoyada por la cooperación internacional.
En este delineamiento de la diversidad y la globalización son importantes los estudios sobre consumo cultural, todavía insuficientes en América Latina (García Canclini, 1995; Sunkel, 1999). El espacio cultural latinoamericano está formado por públicos –no sólo por empresas de radio, cine, televisión y video– y por Estados y organismos internacionales. Impulsar su producción cultural requiere tanto buenos financiamientos como una legislación actualizada y una capacidad empresarial competitiva, conocimiento del público, entendimiento de sus gustos inestables, y asignación de dinero y personal para la investigación de los consumos culturales.
Desigualdades y derechos civiles
La diversidad no se restringe a las diferencias étnicas y nacionales; también se establece por el acceso desigual a los bienes del país y de las redes internacionales; su capacidad de conexión y exclusión es parte central del desarrollo cultural. Diferencia, desigualdad y conexión/desconexión son los tres procesos donde se configura actualmente la diversidad.
La pregunta acerca de cómo combinar estos tres tipos de organización-segregación social puede generar respuestas diferentes en aquellos países con cerca de un 50% a un 70% de población indígena (Bolivia y Guatemala) y en las sociedades con una historia secular mestiza y moderna más establecida y con mayor potencialidad para integrarse a los procesos globalizados (México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte –NAFTA–; Argentina, Brasil y Uruguay en el Mercosur). Es difícil imaginar algún tipo de transformación hacia un régimen internacional más justo sin impulsar políticas que comuniquen a los diferentes (en términos étnicos, de género y de regiones), corrijan las desigualdades (surgidas de esas diferencias y de las otras distribuciones inequitativas de recursos) y conecten a las sociedades con la información y con los repertorios culturales, de salud y bienestar expandidos globalmente.
Un estudio titulado La desigualdad de los modernos –realizado por la CEPAL y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)– presenta un esquema operativo para tratar las diferencias, desigualdades y desconexiones. Al considerar conjuntamente los derechos económicos, sociales y culturales, muestra que la realización deficiente en un campo depende de los otros.
Los derechos culturales, sostiene ese texto, comúnmente se concentran en el desarrollo de las potencialidades personales y el respeto por las diferencias de cada grupo: “protección del idioma, la historia y la tierra propios” (CEPAL-IIDH, 1997, p. 37). Los derechos socioeconómicos se asocian, generalmente, con el derecho al trabajo, la seguridad social, la alimentación, la educación y la vivienda, y con un equitativo acceso a esos bienes. El estudio de la CEPAL-IIDH amplía la noción de derechos culturales, mostrando que la valorización de las diferencias debe complementarse con los que podríamos denominar derechos conectivos, o sea, “la participación en la industria cultural y en las comunicaciones” (Ibíd., p. 36). Esos derechos se apartan de la definición mínima de derechos de supervivencia y verificación de indicadores de pobreza, que aíslan a esos fenómenos de los procesos de desigualdad que los explican.
Consecuentemente, reubican esos conceptos –como mostró Amartya Sen basándose en la problemática de la “desposesión absoluta”– en el campo de la ciudadanía. El “umbral de ciudadanía” no sólo se conquista respetando las diferencias sino también contando con los “mínimos competitivos en relación con cada uno de los recursos capacitantes” para participar en la sociedad: trabajo, salud, poder adquisitivo y otros derechos socioeconómicos, conjuntamente con la “canasta” educativa, informativa y de conocimientos, o sea, las capacidades que pueden usarse para conseguir un mejor trabajo y una mayor renta (Ibíd., pp. 43-44). El acceso segmentado y desigual a las industrias culturales, sobre todo a los bienes interactivos que proporcionan información actualizada, aumenta
las distancias de acceso a la información oportuna y al desarrollo de las facultades adaptativas que permiten mayores posibilidades de desarrollo personal, generando de ese modo menores posibilidades de integración socioeconómica efectiva (Ibíd., p. 38).
Una posible conclusión de ese texto sobre una cuestión tan amplia como la de la diversidad cultural es que su campo se ha expandido y tiende a superar los exclusivismos. Estamos transitando de una época en la que importaban, sobre todo, las diferencias indígena, afroamericana y lo nacional a un tiempo de interconexiones y cooperación internacional. No se trata solamente de un deseo voluntarista. Hay ejemplos de cambios recientes que así lo demuestran. Uno de ellos es la mayor solidaridad entre pueblos indígenas y la –todavía en ciernes– complementación entre las sociedades latinoamericanas en los procesos de integración regional, que no se limita a promover el libre comercio. Otro de los campos donde se comprueba esa modificación es el de la producción cinematográfica. Fue, sobre todo, para defender la cinediversidad que, en los años 80 y 90, los franceses y algunos países latinoamericanos defendieron la “excepción cultural” ante la homogeneización de los mercados propiciada por Hollywood. Se trató de proteger el derecho de los Estados a adoptar políticas culturales nacionales fuera del alcance de la liberalización comercial promovida por la Organización Mundial del Comercio (OMC). El proyecto de convenio promovido por la Unesco todavía persigue ese objetivo y es, en parte, valioso como acuerdo internacional.
Con todo, en los últimos años, muchos Estados y productores culturales de países pequeños y medianos consideran que los convenios y las recomendaciones sólo serán eficaces si van acompañados de programas efectivos de cooperación y coproducción internacional. En nuestro continente, el emprendimiento más significativo en esa dirección es el programa Ibermedia, mediante el que las reuniones cumbre latinoamericanas promueven la coproducción audiovisual en la región. El programa consiguió que los 59 filmes coproducidos por España y países latinoamericanos en los quince años anteriores a su firma aumentasen a 159 en el período 1998-2004. El incremento de la producción se traduce en una mayor presencia del cine iberoamericano en los demás países de la región. Desde el año 2000 se han rodado más de doscientas películas por año en Iberoamérica, pero el último informe de Ibermedia destaca que el control estadounidense de la distribución y exhibición apenas permite que cada país proyecte, en promedio, seis películas iberoamericanas de nacionalidades diferentes. El informe concluye que “en el sector cinematográfico todavía no se puede hablar de la región como un espacio de comercio común”.
Estos adelantos en la producción con magros resultados en la distribución y la exhibición indican la necesidad de promover la diversidad cinematográfica –y en todas las demás áreas culturales– teniendo en cuenta el conjunto del ciclo de producción, circulación y consumo. La diversidad se alcanza y gana sustentabilidad en la medida en que se consigue la gestión autónoma de cada cultura en la articulación solidaria con muchas otras.
Bibliografía
- BONFIL, Guillermo. El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial. (1972). In: Obras escogidas de Guillermo Bonfil. México: Instituto Nacional Indigenista, 1995. v. 1.
- __________. México profundo: una civilización negada. México: Grijalbo/ Cinaculta, 1989.
- CEPAL. Etnicidad, “raza” y equidad en América Latina y el Caribe. 7 de agosto de 2000.
- CEPAL; IIDH. La igualdad de los modernos: reflexiones acerca de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en América Latina. Costa Rica: CEPAL-IIDH, 1997.
- CHANG, Sup Chan; CHANG, Nahn Joo. The Korean management system: cultural, political, economic foundations. Westport: Quorum Books, 1994.
- DE CARVALHO, José Jorge. Hacia una etnografía de la sensibilidad musical contemporánea. Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Antropologia, 1995. (Série Antropología, 195), 1995.
- __________. Las culturas afroamericanas en Iberoamérica: lo negociable y lo innegociable. In: GARCÍA CANCLINI, Néstor (Coord.). Iberoamérica 2002: diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural. México: OEI, Santillana, 2002.
- DÍAZ-POLANCO, Héctor (Comp.). Etnia y nación en América Latina. México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995.
- ESCOBAR, Arturo. El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología/Cerec, 1999.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor. Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la globalización. México: Grijalbo, 1995.
- __________. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Barcelona: Gedisa, 2004.
- GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Elda E. Españoles en América e iberoamericanos en España: cara y cruz de un fenómeno. Arbor, 154 (607), 1996, p. 15-33.
- HOPENHAYN, Martín. América Latina desigual y descentrada. Buenos Aires: Norma, 2005.
- __________. Educación y cultura en Iberoamérica: situación, cruces y perspectivas. In: GARCÍA CANCLINI, Néstor (Coord.). Iberoamérica 2002: diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural. México: OEI, Santillana, 2002.
- LÓPEZ, Luis Enrique. La diversidad étnica, cultural y lingüística latinoamericana y los recursos humanos que la educación requiere. Revista Iberoamericana de Educación, n. 13 – Educación bilingüe intercultural. OEI.
- QUINTERO RIVERA, Ángel. Migración, cultura y ciudadanía: aportes al conocimiento recíproco y al patrimonio compartido. In: GARCÍA CANCLINI, Néstor (Coord.). Iberoamérica 2002: diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural. México: OEI, Santillana, 2002.
- REYGADAS, Luis. Ensamblando culturas: diversidad y conflicto en la globalización de la industria. Barcelona: Gedisa, 2002.
- RIBEIRO, Gustavo Lins. (Lins Ribeiro) Lo que hace al Brasil, Brazil. In: Postimperialismo. Cultura y política en el mundo contemporáneo. Barcelona: Gedisa, 2003.
- SUNKEL, Guillermo (Coord.). El consumo cultural en América Latina. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1999.
- URREA, Fernando. Pobladores urbanos redescubiertos: presencia indígena en ciudades colombianas. In: CELADE et al. Estudios sociodemográficos de pueblos indígenas, publicación de Celade (LC/DEM/G. 146, série E, n. 40). Santiago de Chile: 1994.
- VILLORO, Luis. De la libertad a la comunidad. México: Cátedra Alfonso Reyes (ITESM), Planeta, 2001.
- WADE, Peter. Población negra y la cuestión identitaria en América Latina. Conferencia dada en el Seminario Internacional Univalle-Orstrom. In: Las dinámicas identitarias en un contexto de gran movilidad: reflexiones a partir del Pacífico colombiano. Cali, Colombia, 8-11 dez. 1998.
- YÚDICE, George. El recurso de la cultura. Buenos Aires-Barcelona-México: Gedisa, 2002.
- __________. Industrias culturales y desarrollo culturalmente sustentable. In: Industrias culturales y desarrollo sustentable. México: Conaculta/OEI, 2004.