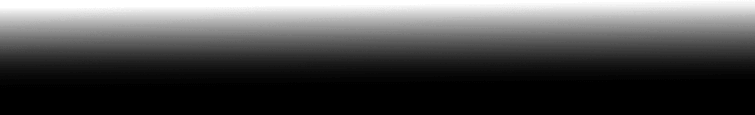En el ámbito de los programas de alivio de la pobreza que prevalecieron en América Latina en las décadas de 1980 y sobre todo de 1990, se cuestionó el “acceso segmentado” que caracterizaba a los servicios sociales estatales, como asimismo el “universalismo apenas evidente” de las políticas sociales. También se exigió superar el “tradicionalismo”, que dificultaba la reorientación de la política social. Y cabe señalar que tampoco cabía ampliar el programa ya existente, puesto que no había contribuido a la reducción de la pobreza. De esta manera, se estableció una serie de principios que reorientaron las políticas sociales. El primero de estos principios fue la focalización. Partiendo del presupuesto de que la escasez de recursos era un obstáculo para la práctica de políticas universalistas, la focalización se fundamentaba en la necesidad de concentrar las acciones sociales en los más pobres.
Política social y ajuste estructural
La adopción de la focalización de las prestaciones sociales identificaría –con la mayor precisión posible en cada caso– al conjunto de beneficiarios potenciales, con el objetivo de provocar un impacto per cápita elevado mediante transferencias monetarias –el así llamado “subsidio según demanda” preconizado por el Banco Mundial– o a través de la prestación de bienes y servicios.
A fin de que los servicios llegaran realmente a los supuestos beneficiarios, sería preciso: redefinir la oferta de servicios sociales, superando las trabas “burocráticas” y proponiendo alternativas para modificar la forma en que se realizarían la oferta y la recepción de los servicios y bienes; facilitar la demanda por prestaciones sociales, proporcionando información sobre los servicios existentes y utilizando, preferentemente, los medios de comunicación de masas; reducir los costos directos o indirectos para los usuarios capaces de desalentar el pedido del servicio (por ejemplo los costos de material escolar, ropa, merienda y transporte en el caso de la educación) y, en cambio, ofrecer algún tipo de subsidio para estimular a los usuarios; considerar las “estrategias de supervivencia” de las familias; es decir, diseñar las políticas sociales con vistas a la forma de actuación y reparto de los bienes en el seno de la familia.
La perspectiva tendiente a que los grupos o personas que no estuviesen en condiciones de satisfacer sus necesidades más urgentes fueran atendidos preferencialmente adquirió mayor vigor después de la crisis económica de los años 80. Para poder viabilizar esa reorientación de la acción gubernamental, se definió como necesaria la existencia previa de un Estado más flexible, pero que mantuviera su autoridad. Sus funciones principales serían la “compensación” y la “concertación social”.
A pesar de estas declaraciones de intención, lo que se verificó durante gran parte de la década de 1980 –marcada por la crisis económica y por la caída del gasto social– fue que la política social asumió un carácter compensatorio y de emergencia debido a los efectos negativos que tuvieron los programas de ajuste económico para la población socialmente vulnerable. En ese contexto, el diseño de la política social se subordinó a la política económica de ajuste, priorizando la búsqueda de mecanismos para optimizar el decreciente gasto social, focalizando su destino y revisando la estructura de los subsidios. Se implementaron fondos sociales de emergencia para compensar la caída del ingreso de los grupos más pobres. Se promovieron acciones de “autoayuda” y los trabajos comunitarios cobraron relevancia en las estrategias de lucha contra la pobreza. Esas posiciones eran defendidas principalmente por el Banco Mundial, gran financiador de programas focalizados en la pobreza.
Agravamiento de la desigualdad social
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacaba en este período la necesidad de redefinir la relación entre política económica y política social. Se trataba de rescatar a esta última como parte fundamental de una política de desarrollo integral, en la que lo social abandonara el carácter compensatorio para asumir un papel protagónico en los esfuerzos por concretar una transformación que condujera a sociedades más equitativas. La política económica y la política social tendrían que articularse para dar inicio a un tipo de desarrollo integral que combinara la transformación productiva con la justicia social.
En el ámbito de los gobiernos, sin embargo, persistía la disociación entre ese ideario –muchas veces expresado en documentos oficiales– y la actuación concreta basada en políticas económicas y sociales. En cuanto al papel del Estado en materia social, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos proponía la necesidad de su reorganización, en especial la descentralización de sus funciones, que serían transferidas a instancias locales de carácter privado. Esas medidas, aunque en apariencia no significaran un debilitamiento de la presencia del Estado en el plano de las políticas de desarrollo social, produjeron la dispersión de esfuerzos y recursos en direcciones “competitivas”. Bajo el pretexto de la búsqueda de un aumento en eficiencia y eficacia, tendieron a disminuir la cobertura universal de la población y a promover atenciones distintas, de carácter discrecional, que consagraban o agravaban la desigualdad. En este sentido, cualquiera fuese la estimación “micro” de las propuestas y políticas concretas, éstas estuvieron lejos de contribuir a un “desarrollo social más equilibrado”, acorde a lo que preconizaban la CEPAL y la retórica de algunos gobiernos latinoamericanos. Descalificado como “utópico” o “irrealizable”, el principio de universalidad fue subordinado a las así llamadas “restricciones” económicas. Las prioridades y políticas sociales fueron reducidas a algo tópico y residual por medio de innovaciones gerenciales casi siempre asociadas a estrategias del tipo “autoayuda”, que dieron por resultado la reducción de la oferta de servicios y beneficios públicos.
El alegado carácter “imprescindible” de esas políticas todavía no ha sido demostrado, sobre todo en los países de América Latina. Sus consecuencias –principalmente las sociales, pero también las económicas– ni siquiera han satisfecho los principios y las metas preconizados por los propios mentores de esas políticas. Su carácter supuestamente neutro, tan difundido por sus adalides (sobre todo por los organismos internacionales) y defendido por los gobernantes que adoptan esas políticas, tampoco se sustenta. El desastre social en América Latina ya no se puede esconder. El problema sigue siendo la repetición “recalentada” de los diagnósticos y, sobre todo, de las “prescripciones” para las cuestiones que nos afectan. La focalización sigue siendo hegemónica en todas las estrategias sociales de los gobiernos latinoamericanos de diversos matices políticos.