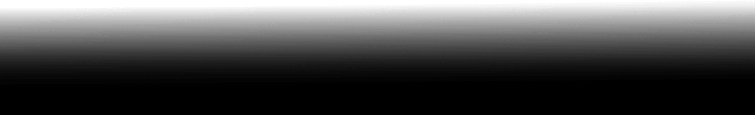En virtud de su aislamiento geográfico, separada del llamado Viejo Mundo por los dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico, América Latina fue ocupada por los pueblos que la constituyen de una manera distinta de la que se dio en Europa y en Asia. Su composición étnica ha sido diferente y han sido distintas también las formas de interacción y relación entre sus pueblos. Es imposible, por lo tanto, tratar la cuestión étnica en el continente sin dedicar especial atención a la cuestión “indígena”. Primero, es necesario reconocer como miembros de una misma etnia tanto a los que hoy se consideran a sí mismos “indígenas”, en lugar de “indios”, como a aquellos que admiten ser llamados “nativos”, “aborígenes” u “originarios”.
Sobre la base de criterios como la cultura en sentido amplio, el lugar de nacimiento de los ancestros, la relación con el medio, todos y cada uno de los pueblos precolombinos pueden ser clasificados como diferente del blanco o europeo, del negro o africano, de los amarillos, o sea, asiáticos.
Las etnias del Viejo Mundo también componen la diversidad latinoamericana, pero pasaron a integrarla a partir de la condición de colonizadores, en el caso de los blancos; de mano de obra transplantada durante la fase colonial, en el caso de los africanos; o como mano de obra para el desarrollo de nichos específicos, en la situación de los asiáticos. Los indígenas no, pues ya ocupaban el territorio cuando los colonizadores llegaron. Su cultura, a pesar de haber sido perseguida y descaracterizada, de alguna forma persistió, conformando una identidad ajena a la lógica colonial, de resistencia o extrañamiento.
Colonialidad del actual patrón de poder
Los principales productos de la experiencia colonial relativos a este tema son:
1) La “racialización” de las relaciones entre colonizadores y colonizados. A partir de allí, “raza”, una construcción mental moderna, sin mucho sentido en la realidad anterior, generada para naturalizar las relaciones sociales de dominación, se volvió piedra fundamental del nuevo sistema, ya que las formas de dominación precedentes, como entre sexos y edades, son redefinidas en torno a la hegemonía de una “raza”. Los términos originarios y opuestos de ese nuevo sistema de dominación son, por un lado, los indios, término colonial en el cual están insertas las numerosas identidades históricas que habitan este continente desde antes de la conquista ibérica y, por otro lado, los colonizadores, que a partir del siglo XVIII se identificaron a sí mismos en relación con los indios, negros y mestizos, como blancos y europeos.
2) La configuración de un nuevo sistema de explotación que articula en una única estructura conjunta todas las formas históricas de control del trabajo o explotación (esclavitud, servidumbre, pequeña producción mercantil simple, reciprocidad, capital) para la producción de mercancías destinadas al mercado mundial, en torno a la hegemonía del capital, lo que otorga al conjunto del nuevo sistema de explotación el carácter capitalista.
3) El eurocentrismo como nuevo modelo de producción y de control del sujeto –imaginario, conocimiento, memoria– y, principalmente, del conocimiento. Las relaciones intersubjetivas que se procesan en el nuevo patrón de poder expresan la nueva subjetividad, o sea, los nuevos intereses sociales y las nuevas necesidades sociales generadas y desarrolladas dentro de la experiencia de la colonialidad del poder, especialmente de las relaciones entre el nuevo sistema de dominación social ordenado en torno a la idea de “raza” y el nuevo sistema de explotación capitalista. En ese contexto se presenta la novedad de la experiencia de la nueva época de radicales cambios histórico-sociales, de nuevas relaciones con el tiempo y con el espacio, del trueque del pasado por el futuro como una nueva edad dorada para la realización de los deseos de la especie. En suma, el proceso que luego será nombrado como modernidad. Europa como centro de control del nuevo patrón de poder implicó que la elaboración intelectual sistemática del modo de producción y control del conocimiento sucediera, precisamente, en esta región, en Europa occidental, que estaba siendo constituida al mismo tiempo y en el mismo movimiento histórico. Y la expansión mundial del colonialismo europeo condujo, también, a la hegemonía mundial del eurocentrismo.
4) Finalmente, el establecimiento de un nuevo sistema de control de la autoridad colectiva en torno a la hegemonía del Estado o Estado-nación después del siglo XVIII y de un sistema de estados cuyas poblaciones “racialmente” clasificadas como “inferiores” son excluidas de su creación y control. Se trata, así, de un sistema privado de control de la autoridad colectiva, ya que es un atributo exclusivo de los colonizadores, o sea, de los europeos o blancos.
Este patrón de poder, que comenzó a constituirse hace cinco siglos, es mundialmente hegemónico desde el siglo XVIII. Aunque las luchas anticoloniales hayan conseguido desconcentrar relativamente el control del poder, sacándoles a los colonizadores el control local de la autoridad colectiva y aunque en gran parte del mundo ella se haya vuelto formalmente pública, admitiendo la participación, en general pro forma, de los miembros de las “razas inferiores”, el control central y mundial no dejó de ser eurocentrado. Y más aún, actualmente está en curso un proceso de reconcentración del control mundial o global de tal autoridad, en beneficio de los europeos. El término “europeo” no es usado en su sentido físico-geográfico, sino en relación con la colonialidad del patrón de poder vigente. Esto es, como referencia a los grupos sociales blancos o europeos que poseen el control del poder mundial donde sea que sus respectivos países estén localizados, pues esa geografía del poder sigue siendo un producto de la “colonialidad” del poder. En buena parte del actual mundo ex colonial, principalmente en América y en Oceanía, los blancos y el europeo consiguieron mantener el control local del poder en cada una de sus dimensiones básicas. Por esa razón, en América, las cuestiones referentes al debate del indígena sólo deben levantarse y discutirse en relación con la “colonialidad” del patrón de poder vigente y desde esa perspectiva, pues fuera de ella no tendrían sentido. La cuestión del indígena en América y, particularmente, en América Latina es una cuestión de la “colonialidad” del patrón de poder vigente, del mismo modo que las categorías indio, negro, mestizo y blanco.
Consecuentemente, es sencillo entender que en los contextos en que los blancos o el europeo no poseen el control inmediato del poder local, el término “indígena” adquiere un significado diferente y otras implicaciones. De esa manera, en el sudeste de Asia, en la India, Indonesia, las Filipinas y en los países situados en la antigua Indochina, los que son identificados como indígenas y terminan aceptando tal identificación, así como aquellos que los identifican de ese modo, no están equivocados; ya que los primeros no tienen ninguna referencia con el europeo, o blanco, en suma, con el colonialismo europeo. Allí, los grupos o poblaciones indígenas son aquellos que viven en las zonas más aisladas, pero pobres, generalmente en el bosque o en la tundra, cuyos principales recursos de vida, a veces los únicos, son el bosque, la tierra, los ríos y sus respectivos habitantes, vegetales o animales. Esas poblaciones son oprimidas, discriminadas, despojadas de sus recursos, sobre todo ahora en tiempos de globalización, por los otros grupos no blancos, ni europeos (siendo así, tan nativos, aborígenes u originarios como ellos) que actualmente en esos países poseen el control inmediato del poder, aunque, sin duda, asociados a la burguesía global, cuya hegemonía corresponde a los europeos y blancos. Las reivindicaciones de los indígenas del sudeste asiático son, de esa forma, fundamentalmente diferentes de las de sus homónimos latinoamericanos. Sus movimientos de resistencia son cada vez más amplios y organizados, y los conflictos regionales que ellos producen siguen en la misma dirección. La actual virulencia del chovinismo fundamentalista del “comunalismo” es una de sus señales más claras.
Colonialidad y cuestión nacional
Con la derrota del colonialismo, británico primero e ibérico después, se instala en América una paradoja histórica específica: estados independientes fundados sobre sociedades coloniales.
De hecho, en el caso de los Estados Unidos, la nacionalidad del nuevo país correspondió a la de la mayoría de la población que, a pesar de su origen y filiación europea y blanca, con su victoria anticolonial se otorgó una nueva nacionalidad. La población negra, inicialmente la única sometida a la colonialidad del nuevo poder dentro de las sociedades coloniales británico-americanas e impedida de participar en la creación y en el control del nuevo Estado, era minoritaria a pesar de su importancia económica, como también sería la población india, que sobrevivió a su casi exterminio.
En el caso de los países que formaron la América que se liberó del colonialismo ibérico, sea en la parte española o, más tarde, en la portuguesa, el proceso fue totalmente diferente: los que consiguieron asumir finalmente el control del proceso estatal formaron, por un lado, una minoría reducida de origen europeo o blanco, frente a la inmensa mayoría de indios, negros y sus correspondientes mestizos. Por otro lado, los indios eran en su mayoría esclavos y los negros, salvo en Haití, como resultado de la primera gran revolución social y nacional americana del período moderno, también eran esclavos. Esas poblaciones no sólo estaban legal y socialmente impedidas de participar en la creación y gestión del proceso estatal, en su condición de siervos y esclavos, sino que tampoco habían dejado de ser poblaciones colonizadas por ser indios, negros y mestizos y, consecuentemente, tampoco podían optar por participar del proceso estatal. De esa manera, la sociedad continuaba siendo colonial, aunque el movimiento histórico llevara a la independencia y un nuevo Estado fuera definido. Ese nuevo Estado era independiente del poder colonial, pero, en su condición de centro de control del poder era una fiel expresión de la colonialidad del poder en la sociedad.
¿A qué nación representaban los nuevos Estados que se constituían? ¿A los europeos o blancos que ahora se llamaban mexicanos, peruanos o brasileños, esto es, que también se otorgaban una nueva identidad nacional? Éstos eran, sin embargo, minoritarios en todos los lugares, tal vez no tanto en Chile, donde la mayoría de la población india no había sido colonizada y ocupaba todo el territorio al sur de Biobío, habiendo resistido durante más de un siglo antes de ser casi exterminada y colonizada, como había pasado antes en la Argentina y en Uruguay, bajo otras condiciones y con otros resultados. Al contrario, la nacionalidad de tales Estados no tenía nada que ver con las poblaciones colonizadas de indios, negros y mestizos. Esas poblaciones, mientras tanto, eran la gran mayoría de las que estaban encuadradas dentro de las fronteras de los nuevos Estados. La nacionalidad de los nuevos Estados no representaba la identidad de la gran mayoría de la población a ellos sometida. En rigor, la nacionalidad era contraria a esa identidad.
En ambas dimensiones fundamentales, el nuevo Estado independiente en América Latina no surgía como un moderno Estado-nación: no era nacional en relación con la inmensa mayoría de la población y no era democrático; no estaba fundado en la efectiva ciudadanía mayoritaria ni la representaba. Era una fiel expresión de la colonialidad del poder.
La democracia y el “problema indígena”
Esa situación peculiar de la nueva sociedad ex colonial no permaneció del todo oculta para una parte de los nuevos dueños del poder. Inmediatamente después de la consolidación de la victoria anticolonial, a mediados de la segunda década del siglo XIX, ya se debatía en el área hispánica la cuestión del carácter del Estado y los problemas de la ciudadanía. Particularmente para los liberales, eran muy visibles, por ser inmensas, las distancias entre sus modelos políticos que procedían, en la mayoría de las veces, del discurso de la revolución liberal en Europa occidental, y las condiciones concretas para su implantación en América Latina. Y la población india luego sería percibida como un problema para la implantación del Estado-nación moderno, para la modernización de la sociedad y de la cultura. Así, en el debate político latinoamericano se instala, desde el comienzo, lo que se denominó durante casi dos siglos “el problema indígena”.
¿Por qué los indios eran un problema en el debate sobre la implantación del moderno Estado-nación en esas nuevas repúblicas? Si no fuera por la colonialidad del poder en las nuevas repúblicas, semejante problema no tendría sentido. Al contrario, desde esa perspectiva, los indios no eran solamente siervos, de la misma manera que los negros eran esclavos. Eran, ante todo, “razas inferiores”. Y la idea de “raza” había sido impuesta no sólo como parte de la materialidad de las relaciones sociales, lo que consecuentemente podría ser modificado, sino también como parte de la materialidad de las propias personas, como era, precisamente, el caso de los indios, negros y blancos. Por lo tanto, en ese nivel no había cambios posibles. Y ése era, exactamente, el “problema indígena”: no era suficiente liberar a los indios del peso de las formas no salariales de la división del trabajo, como la servidumbre, para igualarlos a los demás, como había sido posible en Europa durante el transcurso de las revoluciones liberales. Tampoco era suficiente eliminar las marcas del colonialismo tradicional, como el “tributo indígena”, para descolonizar las relaciones de dominación, como había sucedido con los colonialismos anteriores al ser derrotados o al desintegrarse. Y, por sobre todo, los sectores hegemónicos dentro del grupo dominante se oponían con todas sus fuerzas a la eliminación del tributo y, sobre todo, de la servidumbre. ¿Quién trabajaría para los dueños del poder? Y el argumento “racial” era precisamente el instrumento, explícito o sobreentendido, para la defensa de los intereses sociales de los dominadores.
El “problema indígena” se transformó, entonces, en un auténtico estorbo político y teórico en América Latina. Para solucionarlo, dado que por su naturaleza el cambio en una de sus dimensiones implicaba transformar cada una de las otras, se necesitaba simultáneamente:
1) descolonizar las relaciones políticas dentro del Estado;
2) eliminar las condiciones de explotación y el fin de la esclavitud;
3) como condición y punto de partida, descolonizar las relaciones de dominación social mediante la expurgación de “raza” como la forma universal y básica de clasificación social.
La solución efectiva para el “problema indígena” implicaba, e implica, la subversión y la desintegración completa del patrón de poder. Y dadas las relaciones de las fuerzas sociales y políticas del período, no era consecuentemente factible, ni siquiera parcialmente, la solución real y definitiva del problema. De este modo, el “problema indígena” se constituye en un nudo histórico específico, no desatado hasta hoy, que aprieta al movimiento histórico de América Latina: el desencuentro entre nación, identidad y democracia.
Por otro lado, la independencia política ya sea de España o de Portugal, bajo la dirección y el control de los blancos o europeos, no significó la independencia de esas sociedades de la hegemonía del eurocentrismo. En muchos sentidos, al contrario, llevó a la profundización de esa hegemonía, precisamente porque ese eurocentrismo del patrón de poder implicó que, mientras en Europa occidental la modernidad fue impregnada no sólo del pensamiento sino también de las prácticas sociales, en América Latina la modernidad fue enclaustrada en los ámbitos ideológicos de la subjetividad, sobre todo en la ideología del “progreso”, y esa ideología se limitó a grupos minoritarios entre los sectores dominantes y entre los primeros y reducidos grupos de la clase media intelectual.
Democracia y modernidad sin revolución
Éste es el contexto que permite explicar y dotar de sentido a un fenómeno político peculiar, tal vez, de América Latina: la idea de que es posible alcanzar o establecer la modernidad y la democracia en esos países sin tener que pasar por ninguna revolución de poder o, por lo menos, por cambios radicales en los principales ámbitos del poder. De ese modo, la modernidad y la democracia tuvieron y aún tienen el lugar y el papel de un espejismo político: desde que existen en otros espacios, la retina liberal puede copiar sus imágenes en el horizonte ideológico del desierto territorio político y social latinoamericano. Tal espejismo político aún fascina a la parte principal del cuadro político latinoamericano, del cual tampoco están libres los que imaginan la revolución latinoamericana como reproducción de la experiencia eurocéntrica.
En el debate político latinoamericano, a casi dos siglos de la derrota del colonialismo español, esa ideología implicó la adopción del paradigma de la democracia liberal en relación con el Estado y las relaciones entre Estado y sociedad, pero separado, incluso opuesto, en realidad, al paradigma de la sociedad burguesa. En ésta, que produjo la democracia liberal, las relaciones de poder social se transformaron no sólo en la expresión del capital y de la centralidad de Europa en el heterogéneo universo capitalista, sino también –y, sobre todo, para las necesidades de la democracia liberal– en la expresión de una relativamente amplia, aunque no exactamente democrática, distribución de los recursos productivos, ingresos, mercado interno, instituciones de organización y representación. En los países centrales regidos por la democracia liberal, ése es el resultado de un siglo de revoluciones liberales burguesas o de procesos equivalentes. Tales procesos, sin embargo, no sólo no sucedieron sino que no podrían suceder en América Latina, pues no se trata, obviamente, sólo del mantenimiento, en la región, de la esclavitud, de la servidumbre, de la limitada producción industrial, etc., producida por la distribución de poder en el universo capitalista y por el proceso de eurocentralización de su control. Se trata, sobre todo, de que la ciudadanía liberal fue, y aún es, una aspiración imposible para la inmensa mayoría de la población, formada por “razas inferiores”, esto es, por no iguales a los demás.
En este sentido, el liberalismo en América Latina no dejó de proponer la imagen de un “Estado de Derecho”, constituido por un universo de instituciones políticas y administrativas, planeadas casi siempre con especial apego a las mejores esperanzas del liberalismo, pero sustentadas casi exclusivamente por el discurso constitucional, que no por casualidad posee en nuestros países una historia tan copiosa, aunque sin los cambios correspondientes o previos en las relaciones de poder social. Parafraseando al propio discurso liberal, podría decirse que esa propuesta implicó casi siempre, en la práctica, un “Estado de Derecho” articulado con una “Sociedad de Derecha”. Siendo así, cuando funciona no puede durar, nunca pudo durar o simplemente no se pudo conseguir que funcionara.
Con relación al lugar de la población india en un posible futuro democrático, el único cambio importante que fue admitido tardíamente en el siglo XIX y que fue, con interrupciones, puesto en práctica en el siglo XX, es la europeización de la subjetividad de los indios como una manera de modernizarlos. Existe, en este debate, un fenómeno aún no estudiado. No hay duda de que la población india era demográficamente mayoritaria en las repúblicas más importantes o, por lo menos, más extensas del área hispánica, y era culturalmente predominante entre los colonizados en México, América Central y los Andes. Por otro lado, la población negra, aunque obviamente menor, era importante en la costa norte del Pacífico y, sobre todo, en el Caribe, para no mencionar el área portuguesa donde constituía la gran mayoría. Y curiosamente, la población blanca era la menos numerosa en todas esas repúblicas. La demografía, por lo tanto, no es la instancia a la que se debe recurrir para explicar por qué la población negra no aparece en el debate político sobre el Estado, sin contar el problema de abolir o mantener la esclavitud. Después de la revolución haitiana, los sectores dominantes de todas las Américas –menos los europeos que estaban en pleno curso de colonización de los negros de África– buscaron y consiguieron volver sociológica y políticamente invisibles a los negros y los incluyeron solamente en el debate sobre la esclavitud. El hecho es que, de cualquier modo, en los debates sobre qué hacer políticamente con las poblaciones no blancas o no europeas en el área hispánica, los negros fueron, durante todo el siglo XIX, virtualmente invisibles. Por esa razón, el “problema negro” no emergió con la misma fuerza que el “problema indígena”.
El movimiento intelectual llamado “indigenista” en América Latina, con ramificaciones en las artes visuales y en la literatura fue, sin duda, la más acabada encarnación de esa propuesta. La colonialidad de semejante idea es, sin embargo, patente, pues se fundamenta en la dificultad de admitir la posibilidad de una descolonización de las relaciones entre el indio y el europeo, dado que, por definición, el indio no es solamente inferior, sino también primitivo (arcaico, dicen ahora), o sea, doblemente “inferior”, ya que es anterior al europeo en una supuesta línea de evolución histórica de la especie, concebida de acuerdo con el paso del tiempo y que se tornó inherente a la perspectiva eurocéntrica del conocimiento. Por no ser posible “emblanquecer” a todos en términos “raciales”, a pesar de la intensa práctica de mestizaje que se extendió por toda la historia de las “razas” en América Latina, se concluye que, en todo caso, era viable y tenía sentido “europeizarlos” subjetivamente, culturalmente si se prefiere.
Las políticas de los sectores dominantes para enfrentar ese problema en América fueron principalmente dos, aunque practicadas con diferentes variantes entre países y en distintos momentos históricos. Por un lado, el virtual exterminio de los indios y la conquista de sus territorios en todos los países en los cuales los dominadores, tanto liberales como conservadores, enseguida decidieron que ninguna “desindianización” como forma de europeización sería viable. Así aconteció en los Estados Unidos, la Argentina, Uruguay y Chile. Por otro lado, la asimilación cultural y política en México, América Central y los Andes.
¿Por qué la diferencia? Principalmente porque en esos últimos países la población india era y es no solamente mayoritaria, sino, sobre todo, a diferencia de los otros países, socialmente disciplinada en el trabajo organizado dentro de un sistema de dominación y explotación. Esos países, como México y Perú, fueron las principales sedes del imperio colonial español, mientras que la Argentina, Chile y Uruguay quedaron al margen antes de la mitad del siglo XVIII. Dadas esas condiciones, la política de los blancos con relación a los indios prolongó, con modificaciones y adaptaciones, la política del período colonial, de asimilación y discriminación cultural. Con la formación republicana, esa asimilación comenzó a ser una dimensión enfatizada, sobre todo a partir del final del siglo XIX y durante todo el siglo XX.
La asimilación cultural es la política que el Estado trató de sustentar, por medio del sistema institucionalizado de educación pública. La estrategia, por lo tanto, consistía y consiste en una asimilación de los indios a la cultura de los dominadores, que también se acostumbra mencionar como “cultura nacional”, especialmente por medio de la educación escolar formal, pero también mediante el trabajo de instituciones religiosas y militares. Por esa razón, en todos esos países el sistema educacional pasó a ocupar un lugar central en las relaciones entre indio y no indio. Hubo mitificación y mistificación de ambos lados, y no hay duda de que en países como Perú o México (en este país especialmente después de la Revolución Mexicana), más que en otros, se trató de un mecanismo de “desindianización” subjetiva, cultural si se prefiere, de una parte significativa de la población india. Un elemento importante de esa estrategia también fue la apropiación de las conquistas culturales de las sociedades dominadas, destruidas y colonizadas, transmitido como orgullo de ser inca, azteca, maya, etc., es decir, el indio anterior a la colonización.
Esa estrategia, sin embargo, nunca dejó de alternarse y combinarse con la política de discriminación de los indios y de alienación del indio. De ese modo, la “desindianización” no pudo abarcar a la mayoría de la población india y ésta no pudo incorporarse, a no ser de manera parcial, precaria y formal, al proceso de nacionalización de la sociedad, de la cultura y del Estado. La colonialidad del poder sigue implicando que toda la población blanca o parte de ella no puede consolidarse en su ciudadanía sin ocasionar profundos y graves conflictos sociales. En ciertos países como Brasil, Ecuador y Guatemala, o en ciertas zonas de Bolivia, de México y de Perú, ésta es, exactamente, la raíz de lo que para el grupo dominante tal vez parezca nada más que un nuevo “problema indígena”, pero que en verdad inauguró un nuevo período histórico para el patrón de poder en el cual está implicado.
Trayectoria actual del movimiento indígena
Para comenzar, vale notar que el actual movimiento indígena es la señal más clara de que la colonialidad del poder está enfrentando la mayor crisis desde su surgimiento, hace 500 años.
Las poblaciones sobrevivientes de las derrotadas sociedades e identidades históricas anteriores no aceptaron inmediatamente llamarse indias. Algunas se resistieron a admitir la derrota y la desintegración de sus sociedades e identidades históricas durante medio siglo, como una parte de los incas del Cuzco. Aún en los días actuales, muchos grupos reivindican o vuelven a reivindicar los nombres particulares de sus antiguas identidades históricas (actualmente, de manera colonial, admitidas sólo como etnicidades). Y es probable que a partir de ahora varios otros nombres vuelvan a la nomenclatura de esas poblaciones e, incluso, que la hoy tan propagada “tentación identitaria” haga que sean reinventadas algunas identidades para que esos nombres sean colocados en ellas.
Sin embargo, la consolidación, el desarrollo y la expansión mundial de la colonialidad del poder probaron ser procesos de excepcional vitalidad histórica. Algunos de los nombres y símbolos de sus memorias históricas pudieron sobrevivir, pero todas aquellas sociedades e identidades, o peoplehood, terminaron desintegrándose, y sus poblaciones sobrevivientes y descendientes también terminaron admitiendo esa derrota y la nueva identidad colonial común, la cual ya no implicaba ninguna peoplehood. Trescientos años después de la conquista, al iniciarse el período republicano, todas ellas eran indias. Y durante los dos siglos siguientes, esa identidad colonial se mantuvo. Para una parte mayoritaria de esas poblaciones, esa identidad terminó siendo admitida como “natural”.
Siendo así, ¿por qué ahora el repudio a esa denominación y la reivindicación del nombre “indígena”, que se extendió y se impuso virtualmente entre esas poblaciones en toda América Latina en un plazo relativamente corto de entre dos y tres décadas? Y aún más, ¿por qué los no indios, mestizos en primer lugar, pero también los blancos y los europeos terminaron admitiendo esa reivindicación?
Entre dos crisis
Al principio, el actual movimiento indígena fue incubándose en la misma vía de agotamiento que la investigación social latinoamericana denominó “la crisis del Estado oligárquico” y que fue constituida y surgió en el mismo proceso de neoliberalización-globalización de la sociedad latinoamericana.
Al respecto, se debe considerar que, bajo el Estado oligárquico, la inmensa mayoría de la población llamada india en América Latina era rural, aunque tanto en la ciudad como en el campo el régimen de dominación que la victimizaba fuera señorial. Es decir que la condición social de la mayoría de los indios era la servidumbre: doméstica en la ciudad y agrario-doméstica en el campo.
La casi universal servidumbre de los indios fue consecuencia del despojo continuo de sus tierras a favor de los no indios, desde el comienzo de la era republicana. Durante el período colonial, junto con la eliminación formal del sistema de encomienda y como un modo de control de las poblaciones indias, la Corona determinó que fueran distribuidas a esas poblaciones tierras para sembrar y habitar, como zonas de propiedad y residencia indias. La extensión de esas tierras fue diferente de acuerdo con las zonas, pero no fue poca en ningún caso. En Perú fueron muy grandes y en Bolivia aún mayores. Después de la derrota de los españoles, Bolívar decretó en todo el virreinato del Perú que las tierras de las comunidades indígenas fueran privatizadas y mercantilizadas. Mientras tanto, durante la mayor parte del siglo XIX, las comunidades indígenas de las repúblicas andinas mantuvieron el control de la mayor parte de las tierras que les fueron adjudicadas durante el virreinato. El saqueo recomenzó hacia el final de ese siglo, como una de las consecuencias de la apropiación de minas, plantaciones y estancias por parte del capital norteamericano. Y se acentuó y expandió en las tres primeras décadas del siglo XX, con la represión y la derrota sangrienta de la resistencia emprendida por los campesinos indígenas, forzando a la mayoría de las poblaciones indias a someterse a la servidumbre. En esos procesos se fortaleció lo que se denominó “Estado oligárquico”, fundado en las relaciones de dominación inherentes a la colonialidad del poder. En México, la resistencia de los campesinos indígenas convergió con la disputa por el control del poder dentro de la propia burguesía y de la clase media, dando lugar a la llamada Revolución Mexicana.
Éste es el contexto histórico que ayuda a entender por qué la crisis y el término del Estado oligárquico en los países con mayoría de población india tuvieron implicaciones decisivas en la situación social y política de esta población y originaron la crisis y el cambio de su identidad.
Efectivamente, esa crisis terminó junto con el fin del predominio de las relaciones serviles y semiserviles y con la desintegración de las estructuras de la autoridad local y estatal ligadas al poder de la burguesía señorial y de los terratenientes señoriales, ya sea por medio de las revoluciones sociales como en México (1910 y 1927) o en Bolivia (1952), en las cuales la participación organizada de los campesinos, indios en su mayoría, fue decisiva; ya sea porque, por ejemplo en Perú, entre 1957 y 1969, debido a la masiva presión organizada de los campesinos, mayoritariamente indios, se adoptaron medidas de redistribución de tierras para sembrar, llamadas “reformas agrarias”; ya sea porque los propios terratenientes señoriales fueron forzados, como en Ecuador (1969-70), a cambiar el régimen de trabajo servil por el trabajo asalariado. El resultado fue, en todos los lugares, la expansión del trabajo asalariado y de las actividades de carácter mercantil.
Tales procesos estuvieron asociados, como es conocido, con la abrupta urbanización de la sociedad latinoamericana en su conjunto, la relativa expansión de la producción industrial y de su mercado interno, el cambio de la estructura social urbana con la formación de nuevos grupos de la burguesía industrial urbana, de la nueva clase media de profesionales e intelectuales y de una nueva población industrial y comercial asalariada.
Todo eso se expresó rápidamente en la relativa modernización del Estado, que vio sus bases sociales no sólo ampliadas, sino, sobre todo, profundamente transformadas con la parcial y precaria, pero no menos real y decisiva, incorporación de nuevos contingentes de origen campesino e indio en el ámbito de la ciudadanía, aunque todavía enredados en las redes del clientelismo y de formas de intermediación política más que de representación directa.
Esos procesos fueron más amplios, sólidos y globales en algunos países que en otros. Para aquellos de población indígena mayoritaria, esas diferencias probaron ser decisivas. Sin duda fue en Perú donde el proceso se desarrolló más temprano, más rápido y fue más abarcador. Eso implicó la “desindianización”–mayor con respecto a las poblaciones campesinas del período precedente– de la identidad y de la autoidentificación de gran parte de la población india, su traslado a las ciudades, para realizar actividades vinculadas al salario y al mercado, incluso en el ámbito rural. Ese proceso específico de “desindianización” fue denominado “cholificación”.
La nueva población chola fue la principal protagonista y agente del proceso de cambios en el Perú posterior a la Segunda Guerra Mundial. Formó lo que hasta el fin de los años 1960 fue el más amplio y poderoso movimiento campesino de América Latina, que llevó finalmente a la desintegración del poder señorial en el campo, cuya culminación fue la reforma agraria en la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado en 1969, llevada a cabo, en rigor, para bloquear el desarrollo del movimiento campesino de los cholos con todas las consecuencias negativas para la sociedad rural y para la producción agropecuaria. Fue esa población la que formó el nuevo contingente de asalariados industriales y comerciales urbanos, organizó un nuevo movimiento sindical, cuya gravitación en el debate político nacional fue muy importante hasta la crisis de mediados de la década de 1970, y conquistó decisiones legislativas que le permitieron negociar con algunas ventajas la venta de su fuerza de trabajo. Ella ocupó el aparato estatal de educación en todos los niveles, obligando al Estado a encarar una rápida ampliación; ocupó las universidades estatales, formando un nuevo y amplio movimiento de estudiantes universitarios con consecuencias profundas para el país, comenzando por el repentino aumento de la nueva clase media que era reclutada precisamente en esa población. Y, principalmente, ocupó las barriadas peruanas, que llegaron a abrigar a más del 70% de la población urbana de Perú y que significaron la principal experiencia social, cultural y simbólica del último medio siglo peruano.
La militarización del Estado después de las experiencias guerrilleras de 1965-67 y su enfrentamiento con las camadas más jóvenes de esa nueva población chola, especialmente en las universidades y entre los intelectuales jóvenes, bloqueó y distorsionó el desarrollo social, cultural y político de esas poblaciones, sobre todo en la segunda fase de la dictadura militar (1968-80); ayudó a exacerbar las graves distorsiones que las versiones estalinistas y maoístas, del materialismo histórico ya eurocentrado, introducían en las universidades y entre la joven inteligencia chola en el debate sobre el conocimiento del proceso peruano y, por fin, se combinaron con ellas, hasta llevar, desafortunadamente para todos, al turbulento y sangriento intercambio terrorista entre el Estado y el grupo maoísta Sendero Luminoso, entre 1980 y 2000, cuyas principales víctimas fueron las propias poblaciones campesinas indígenas, aun las que no estaban totalmente cholificadas.
Durante medio siglo, la población que se desindianizó se apropió y transformó en positiva la derogatoria identificación de chola y/o mestiza, que no hizo más que aumentar la presencia e influencia en todos los ámbitos de la sociedad peruana, incluyendo al mundo rural donde viven, minoritariamente, los que aún son identificados como indios, aunque no sea cierto que ellos acepten esa identificación. Y es improbable que la población chola vuelva a reconocerse como india.
Ésta es, precisamente, la respuesta a la pregunta que ahora aparece constantemente en el debate peruano y latinoamericano sobre el actual movimiento indígena. ¿Por qué, siendo Perú el país andino en el que la población india era más numerosa, no existe ahora allí ningún movimiento indígena importante, mientras que en Ecuador y, sobre todo, en Bolivia ellos están presentes e influyen tanto?
Neoliberalización y movimiento indígena
Enlazamos neoliberalización y globalización para denominar el proceso que tanto América Latina como los demás continentes sufrieron a partir de la crisis de mediados de la década de 1970. Hay un relativo consenso en el debate actual, a pesar de la existencia de miles de textos sobre el debilitamiento y la desnacionalización del Estado, la polarización social y la desdemocratización de la sociedad. Pero lo que tales procesos implican o implicaron para la cuestión del movimiento indígena apenas empieza a surgir en el debate latinoamericano. Consecuentemente, sería oportuno relevar algunas de las cuestiones más significativas.
Se sugiere, en primer lugar, que la brusca desintegración de la estructura productiva de desarrollo que estaba en curso en esos países produjo no solamente el desempleo, el aumento del subempleo y la rápida polarización social, sino también un proceso que puede ser reconocido como una reclasificación social que afecta a todos los sectores sociales y, sobre todo, a los trabajadores. Ese proceso aparece asociado a una crisis de identidad social en todos los sectores, pero, en primer lugar, en aquellos cuya identidad era ambigua y vacilante, empujándolos a buscar con urgencia otras y nuevas identidades. Eso explica que, por ejemplo, las identidades sociales expresadas en términos de clases sociales cedieran su lugar en todos esos países a identidades llamadas étnicas, regionales, locales o informales y pobres.
En primer lugar, esa crisis y ese cambio de identidad ocurrieron entre los trabajadores rurales indios de los países andinos y centroamericanos menos urbanizados, que habían sido identificados y admitían ser, en términos de clase, campesinos, y que terminaron reidentificándose como indígenas. Por otro lado en Perú, la supresión de la identidad de campesinos o no campesinos está en juego, o mejor dicho, es indecisa y lenta. Actualmente, por ejemplo, la más importante organización comunal que enfrentan las compañías mineras se llama Coordinación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y no apela a la idea de comunidad indígena en el propio país donde fue creada.
En segundo lugar, junto con esos problemas, la llamada globalización también instauró un nuevo universo de comunicación, con miles de recursos y medios tecnológicos que van desde la clásica radio a transistores, primer elemento que rompió la localización aislada de los campesinos e indios, hasta los correos electrónicos (e-mails) que existen en lugares antes inimaginables, o la telefonía celular presente en localidades que de otro modo estarían aisladas. En este sentido, las poblaciones rurales o rural-urbanas en el proceso de crisis de identidad social y, sobre todo, de reidentificación étnica, encontraron en la red virtual un modo de reconocerse e identificarse con sus semejantes en el sistema “racial” de discriminación y de dominación, así como era pertinente identificarse con todos aquellos afectados por un mismo aparato de explotación, el capital, en el período inmediatamente anterior.
Las propuestas tendientes a reconocer las nuevas realidades virtuales que esas redes de comunicación producen como “desterritorialización” o “deslocalización”, en el caso específico de los indígenas, deben verse con mucha cautela, porque la geografía, lo local y lo comunal, el vecindario y la vivienda tienen una gravitación muy diferente a las dispersas, por momentos itinerantes o migratorias, poblaciones urbanas de las sociedades industriales.
En tercer lugar, el debilitamiento del Estado, su visible desnacionalización e, incluso, su reprivatización en muchos países de la región, fueron procesos que interrumpieron las conquistas de las poblaciones de origen o identidad india, tales como educación y salud pública, servicios urbanos, producción y protección del empleo asalariado, y que dejaron a grandes sectores de dominados y explotados de América Latina sin referencia para sus reivindicaciones y necesidades, ahora mayores y más urgentes que en los últimos doscientos años. En varios de esos países, el Estado actuó, sobre todo en la década de 1990, contra la mayoría de la población, de un modo análogo a como lo había hecho inmediatamente después de la derrota de los imperios coloniales ibéricos. Por eso, después de más de tres décadas de transcurridos esos procesos, numerosos sectores de los estratos populares de América Latina y, entre ellos, los indios, aprendieron o están aprendiendo rápidamente a buscar maneras no sólo de no vivir a costa del Estado, sino de vivir sin o contra el Estado.
Y probablemente se encuentre en este ámbito específico el principal núcleo de las determinaciones de la reidentificación en curso: de campesinos y de indios a indígenas. A esto se refiere, sobre todo, la dirección que fue tomando, desde el inicio de la década de 1980, el tratamiento de las cuestiones de la autoridad colectiva o pública por parte de las poblaciones indias que iniciaron acciones de organización y de movilización en los países andino-amazónicos y que atrajeron la atención mundial después de Chiapas.
Primero, con la organización de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que se estableció en 1984, integrada por organizaciones de las más importantes poblaciones de la cuenca amazónica, de Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela, y después con la organización de la Unión Nacional de Comunidades Aimaras (UNCA), en Puno, en el altiplano peruano que bordea el lago Titicaca. En esa misma década, surgió como uno de los aspectos más significativos la reorganización y revitalización de la comunidad, así como la estructura específica de autoridad colectiva y pública de esas poblaciones. En los congresos que decidieron la formación de la COICA y la UNCA, se debatió el problema de la ausencia y de la hostilidad del Estado, y se decidió, por esa razón, la necesidad y la urgencia de definir una autoridad comunal. La cuestión de la autonomía territorial y política, que era el eslogan vacío de los seguidores de la Internacional estalinista en el final de los años 20 e inicio de la década de 1930, reaparecía ahora, colocada de manera autónoma, en la mesa de debates de las comunidades indígenas.
Empezó de esta forma el período de tensiones y presiones entre esas poblaciones y el Estado, que se amplió e intensificó hasta los días actuales. Probablemente fue también el momento del desplazamiento de la identidad del indio hacia la del indígena. Es poco probable que los indios hayan debatido colectiva y sistemáticamente sobre la colonialidad de los términos indio, negro, blanco, mestizo, aunque algunos científicos sociales en México y en Perú ya estuvieran discutiendo esas cuestiones. Lo más probable es que se haya partido de las decisiones de reorganización y de revitalización de la comunidad indígena frente al Estado, para abandonar la identificación de indio y asumir la de indígena.
La comunidad indígena fue una creación de las autoridades coloniales en el siglo XVI. Durante el período colonial fue sede y refugio de las poblaciones indias no inmediatamente sometidas a la servidumbre. De esa forma, cuando empezó el saqueo republicano de sus tierras y el sometimiento de los indios a la servidumbre, la comunidad indígena fue reclamada y proclamada como la institución emblemática de la lucha contra la servidumbre y el abuso de la estancia, de las minas y del Estado. Y además, por muchos años, para la población campesina india, se convirtió en la sede virtualmente exclusiva de la democracia política bajo el yugo del Estado oligárquico, porque todos los miembros adultos de las comunidades indígenas, hombres y mujeres, desde los catorce años, tenían derecho a participar del debate y de las decisiones colectivas que afectaban a sus miembros. Sin duda, por esa razón y a despecho de su origen colonial, la comunidad indígena ahora provee a las poblaciones de campesinos, desempleados y trabajadores informales de origen indio y también a profesionales e intelectuales del mismo origen las banderas ideológicas anticoloniales tanto con relación al problema nacional como a la democracia.
Ya existe un visible, reconocido y activo grupo de intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia, México, Guatemala y también en Perú, pero los que se identifican como tales están sobre todo entre los aimaras y entre los habitantes de la cuenca andino-amazónica. Sin duda, ellos tuvieron una participación activa y decisiva en el reciente debate sobre todas esas cuestiones. La creación de la Universidad Indígena, la Universidad Intercultural y el Instituto de Investigaciones Indígenas en Quito, con la dirección de Luis Macas Ambuludi –uno de los fundadores de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y hasta hace poco ministro de los Asuntos Indígenas en el gobierno de Lucio Edwin Gutiérrez Borbua, del cual finalmente se distanció–, es una de las más eficaces demostraciones de ese fenómeno.
El actual “movimiento indígena” se desarrolló, inicialmente, entre los principales grupos de la cuenca amazónica, cuya mayor expresión antes de la COICA fue el Ecuarunari –Pueblos del Ecuador–, en 1972. Aunque en Ecuador estuvieran activas organizaciones de indios que, con la influencia y el apoyo del Partido Comunista ecuatoriano buscaban una autonomía política con relación al Estado de Ecuador, es poco probable que esos antecedentes hayan tenido alguna influencia en la formación del actual movimiento indígena de ese país.
Por su parte, algunas organizaciones religiosas –salesianos y jesuitas– tuvieron una influencia importante. En 1980 se formó la Confederación de Nacionalidades Indias Ecuatorianas (Confenaie) y en 1989 la Confederación Nacional de Indígenas Ecuatorianos (Conaie), como organización central de todos los grupos organizados de indígenas ecuatorianos. Su legitimidad política fue conquistada en la famosa Marcha sobre Quito, en 1992. Adquirió fama internacional con la participación en la caída del gobierno de Abdalá Bucaram en 1997 y el liderazgo en la caída del gobierno de Jamil Mahuad en enero de 2000, en cuya ocasión el principal líder de la Conaie, Antonio Vargas, ocupó brevemente el sillón presidencial, con el apoyo del entonces coronel Lucio Gutiérrez, que después sería elegido presidente del Ecuador gracias, principalmente, al apoyo del movimiento indígena.
El caso de Bolivia es más complejo. Los campesinos bolivianos se organizaron en sindicatos desde los años 1940, al mismo tiempo que el movimiento minero. Juntos participaron de la revolución boliviana de abril de 1952 y, mientras los mineros tomaban las minas y las expropiaban, los campesinos tomaban las tierras para sí y expulsaban a los terratenientes señoriales. Juntos formaron las famosas milicias obrero-campesinas que consolidaron la revolución y, aliados a la Central Obrera Boliviana (COB), obligaron al gobierno de Víctor Paz Estenssoro a legalizar y ampliar la redistribución de tierras. Desde entonces, estuvieron presentes en todas las fases de la política boliviana aunque no siempre siguiendo la misma línea. Incluso fueron utilizados por el general René Barrientos, que con el golpe militar de 1964, bloqueó el proceso revolucionario y produjo la feroz masacre de los trabajadores mineros en junio del mismo año.
Cuando terminó la extracción del estaño y las minas estatales se cerraron, muchos de los mineros, incluyendo algunos de sus más respetados líderes, decidieron trabajar junto a los plantadores de coca en el Chapare. Además, ayudaron a esos plantadores a organizarse de acuerdo con la experiencia sindical minera. Eso les permitió a los campesinos indios –si a ellos se les aplica el criterio de “raza”– que no fueran víctimas ni instrumento de las redes mafiosas del tráfico de coca y cocaína. Y también les permitió ofrecer resistencia al Estado boliviano y a los Estados Unidos, simplemente empeñados en la erradicación del cultivo de coca, sin alternativas beneficiosas para los campesinos. En esa lucha, ellos se fortalecieron como movimiento de trabajadores y de campesinos, ganaron el apoyo de otras fuerzas sociales, a las cuales habían apoyado en sus propias luchas, y aparecieron después como un movimiento político de filiación socialista, el Movimiento al Socialismo (MAS), que dio lugar al surgimiento de líderes nacionales como Evo Morales.
Por otro lado, sin perder el vínculo con las experiencias del movimiento katarista, se formaron y modificaron otros movimientos de los aimaras que viven en el altiplano que rodea al lago Titicaca. Actualmente, el más importante es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cuyo líder es Felipe Quispe, conocido por “El Mallku” (“Cóndor”, en lengua aimara), que conquistó una notable autoridad sobre los campesinos y una fuerte presencia nacional.
El MAS y la CSUTCB participaron no sólo en las elecciones, sino, sobre todo, en los grandes movimientos sociales y políticos en defensa del control nacional de los recursos de producción del país, como la Marcha por el Territorio y por la Dignidad, de 1991 y, en 2003, de los acontecimientos que llevaron a la renuncia del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, después de los sangrientos conflictos con el movimiento popular.
No se trata, por lo tanto, en el caso boliviano, de movimientos estrictamente indígenas, a diferencia de los otros casos en Ecuador, en la cuenca amazónica, en Chiapas, Guatemala y recientemente en Chile, con los mapuches y otros grupos menores en la Argentina.
En lo que respecta a Chiapas, la prensa internacional hizo mundialmente famoso al movimiento de los indígenas de Chiapas y a su mediático portavoz, el Subcomandante Marcos, en gran parte gracias a él; y en Guatemala, debido a la prolongada y sangrienta guerra civil, trascendió la presencia de la ganadora del Premio Nobel Rigoberta Menchú Tum.

- Indio aimara peruano tocando el sikus en el mercado de Písac, ciudad peruana en el Valle Sagrado de los Incas, muy cerca de Cuzco (Bartosz Hadyniak/Creative Commons)
Perspectivas del movimiento indígena
No existe, en realidad, un movimiento indígena, excepto en el sentido abstracto nominal. Y no sería correcto pensar que el término “indígena” designa algo homogéneo, continuo y consistente. De la misma manera que la palabra “indio” sirvió en el período colonial como un identificador común de muchas, diversas y heterogéneas identidades históricas para imponer la idea de “raza” y como mecanismo de control y dominación que facilitó la división del trabajo bajo explotación, la palabra “indígena”, a pesar de ser testigo del repudio de la clasificación colonial y de la reivindicación de identidad autónoma, no sólo no es una liberación de la colonialidad, sino que tampoco indica un proceso de homogeneización, a pesar de que, sin duda, deshechas las antiguas identidades, la homogeneidad ahora sea mayor que antes. No hay duda de que el término abarca una realidad heterogénea y diversa y tampoco se debe dudar de que varias de las identidades específicas volverán a surgir o ya están resurgiendo, ya que algunas de ellas nunca se disolvieron, como es el caso de los aimaras, entre los amazónicos, o entre los diversos grupos de Chiapas o del altiplano guatemalteco.
Consecuentemente, nada nos asegura que los actuales grupos indígenas o los que surgirán después se orientarán conforme a las mismas perspectivas y seguirán en la misma dirección.
La presencia de esos grupos en el actual escenario latinoamericano posee algunas implicaciones compartidas. En primer lugar, es verdad, existe una queja común de identidad que es una contrapartida más de la discriminación que impide la asimilación plena de la identidad nacional o cultural dominante. Pero ésa es una reivindicación casi tradicional, en la cual están comprometidos los indios, los indigenistas y seguramente los antropólogos, que quisieran que lo que ellos llaman “culturas” fuesen preservadas en una serie de museos, independientemente de agradar o beneficiar a las propias comunidades.
Sin embargo, los más organizados, primero en Ecuador y después en Chiapas, avanzaron al proponer la necesidad de un Estado plurinacional. Y no se trata solamente de lograr que se inserten en los textos constitucionales las frases rituales, ahora comunes a casi todos esos textos, sobre la plurietnicidad, la pluriculturalidad, la pluri… etc. Se trata de que la estructura institucional del Estado sea modificada en sus fundamentos, de modo que pueda representar efectivamente a más de una nación. Es decir, se trata de una múltiple ciudadanía, ya que en la existente los indígenas no tienen, no pueden tener, su lugar completamente ocupado. Es cierto, sin embargo, que ése aún no es el horizonte de la mayoría de las poblaciones que se reidentifican como indígenas en América Latina. Pero esa demanda implica el fin de la asimilación política y cultural en América, una vez que, después de todo, nunca fue plena y consistentemente practicada por los dominantes no indios o blancos. Y si se logra evolucionar, si no es simplemente reprimida y derrotada, también será el fin del espejismo eurocéntrico de un Estado-nación en el que algunas nacionalidades no dejaron de dominar y de colonizar a otras que eran, por encima de todo, mayoritarias.
Una variante de esa demanda es la autonomía política y territorial. En algunos casos, como en Venezuela y en Canadá, los grupos dominantes prefirieron no arriesgar sus Estados-nación y cedieron territorios relativamente extensos, políticamente autónomos, a determinados grupos indígenas. Pero en esos países, así como en la Argentina, Chile y Uruguay o Brasil, las poblaciones indígenas son minoritarias y pueden poseer, a veces, espacios relativamente autónomos. Muy diferente es el caso de países con grandes poblaciones indígenas como México, Guatemala, Ecuador, Bolivia e, incluso, Perú, si los procesos identitarios se movieran en otra dirección. Los aimaras ya imaginaron, explícitamente, la posibilidad de un territorio autónomo. Pero ellos viven en cinco países y su situación es un tanto parecida a la de los curdos en Medio Oriente. En esos países, el conflicto entre el Estado-nación y el Estado plurinacional ha sido seriamente planteado.
En esta era de globalización, con sus procesos de debilitamiento y desnacionalización de los Estados, las reivindicaciones de Estados y de ciudadanías plurinacionales parecen aún más confusas y complicadas. Porque, para los pueblos sometidos a Estados creados dentro del carácter colonial de poder y también a otros pueblos, incluso a los identificados con su propio Estado-nación, ello implica un serio problema sobre el control democrático de la autoridad colectiva o pública. Y aquí, nuevamente, los movimientos de los indígenas latinoamericanos más fuertes y más organizados ya levantaron la reivindicación de la autoridad comunal o, mejor, de la comunidad como estructura de autoridad apta para ser democráticamente controlada desde sus bases y continuamente en oposición al control de gobiernos de naciones ajenas o, peor, al control global, distante, imperial, represivo, burocrático, corporativo y vertical, como el que parece surgir del Bloque Imperial Global, con la hegemonía de los Estados Unidos.
En este sentido, la iniciativa de la UNCA, del lado peruano, intentó un proyecto notable. Las comunidades de cada jurisdicción básica local (o distrito, en el caso peruano), se asocian entre sí en una Multicomunal Distrital. Y varias de ese nivel se asocian en una Multicomunal Provincial. Y ellas conforman la UNCA. Cada dirigente de cualquier nivel es elegido en su comunidad de base y puede ser removido de ahí. El proyecto es algo muy parecido a la conocida idea del Estado que ya no es Estado, porque tiene la consistencia y la cobertura de un Estado, pero sus bases son diferentes y el modo de su creación y control aún más. Se trata de un modo de autogobierno directo de las personas asociadas a una red de comunidades, pero con la fuerza y la autoridad de un Estado.
Estas últimas demandas y ejercicios no nacen de la nada, ni están hechas por ella. Surgen del desarrollo y la redefinición de la experiencia secular de la democracia local de las comunidades indígenas. Si las poblaciones indígenas mayoritarias en determinados países decidieran poner en práctica esas formas de autoridad política, podrían confluir con las tendencias más recientes y también más incipientes de otros sectores sociales, como los que surgieron de las últimas explosiones sociales en la Argentina. De algún modo, esos movimientos surgen del nuevo horizonte común de los nuevos imaginarios de cambio social y político, la producción democrática de una sociedad democrática.
En todo caso, la redefinición de la cuestión nacional y de la democracia política aparece ahora como el compromiso más profundo, de mayor alcance y mayor potencial conflictivo en esta parte de América Latina. En este sentido, se trata del desafío más importante que surgió con relación al modelo de poder caracterizado por la colonialidad. Este modelo se originó en América y también en dicho continente está entrando en su más peligrosa crisis.
Mapas

Bibliografía
- QUIJANO, Aníbal. Los movimientos campesinos en América Latina. In: LIPSET, Seymor, SOLARI, Aldo (Coord.). Elites y desarrollo en América Latina. Buenos Aires: Paidós, 1967.
- __________. Modernidad, identidad y utopía en América Latina. Lima: Sociedad y Política Ediciones, 1998.
- __________. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: LANDER, Edgardo (Coord.). Colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales. Buenos Aires: Unesco-Clacso, 2000.
- __________. Colonialidade, poder, globalização e democracia. Revista Novos Rumos. São Paulo, ano 17, n. 37, 2002.
- __________. O labirinto de América Latina: há outras saídas? In: SANTOS, Theotônio dos (Coord.). Impasses da globalização – hegemonia e contra-hegemonia. v. 2. Rio de Janeiro: Loyola, 2003.